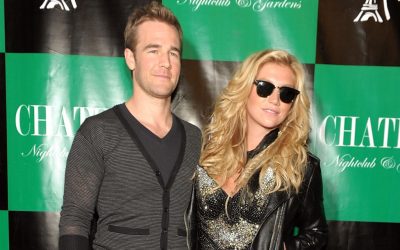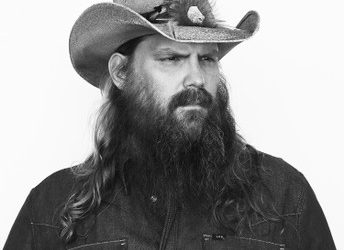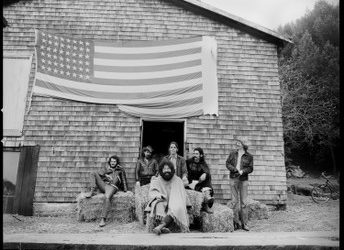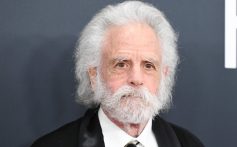Milo J: Lejos de lo efímero, cerca de lo eterno
Milo J ya no cabe en la etiqueta de promesa. Con apenas 18 años, la voz del argentino se ha convertido en uno de los relatos más intensos y sinceros de la música latinoamericana. Su nuevo álbum, La vida era más corta, es prueba irrefutable: un trabajo que destila folclore argentino, trap, murga, sampleos de lenguas originarias, además de colaboraciones con leyendas vivas y espíritus inmortales. Milo narra como quien todavía carga la nostalgia de la adolescencia, pero lo hace con la precisión y el peso de un autor recorrido.
“Ayuda mucho que te guste lo que hagas”, comenta Milo J desde un estudio musical en compañía de su crew y un mate recién hecho. “Hay mucha gente que labura en esto, pero capaz no le apasiona tanto. Mira desde dónde te estoy hablando, soy muy adicto a estar acá. Me encanta escuchar música, pero creo que me gusta más escuchar música que hacerla directamente, y eso también ayuda mucho a la hora de crear. Buscar cosas nuevas, querer siempre renovarse. El disco que voy a sacar ahora es cierta demostración de esa etapa. Lo estoy haciendo desde hace un año y medio”.
Ese nuevo disco es un puente entre generaciones: un álbum capaz de emocionar a la Gen Z y a un adulto de 40 años, con la misma fuerza. Lo que empezó como la aventura de un adolescente que rimaba en plazas, hoy es un proyecto artístico con grandes cosas por venir. Milo J dejó de ser promesa; es presente, y La vida era más corta lo confirma de principio a fin.
“El disco que voy a sacar ahora, si bien es mi disco más alternativo y más experimental, que no sabemos qué es, también es mi disco más mainstream. Vamos a decirlo así: es mi disco que más puede escuchar todo el mundo. No es que mis anteriores discos no, pero siento que este es mucho más accesible a todo público”, agrega.
Para Milo J, crecer nunca fue un proceso privado. Sus primeros versos aparecieron cuando apenas era un preadolescente, y a partir de ahí su vida se fundió con la música. Lo que para otros significaba tardes en la plaza o partidos de fútbol en el barrio, para él se transformó en noches interminables de estudio, grabaciones caseras y viajes en colectivo a cualquier rincón donde hubiera un micrófono abierto. A los 11 años escribió su primera canción, convencido de que podía decir lo que quisiera y cantarlo como quisiera. Hoy se ríe de ese tema, lo llama “horrible”, pero reconoce que fue la chispa que encendió todo. Desde entonces, el papel en blanco se volvió su refugio y su condena: una hoja que lo obligaba a volcar cada duda, cada contradicción, cada destello de nostalgia.
Ese salto precoz al mundo de la música tuvo un costo. Milo lo dice sin dramatismo: su vida social se evaporó. No hubo adolescencia “normal”, sino un calendario de sesiones que a veces se estiraban 12 horas seguidas, alimentadas apenas por mate y latas de Monster. El colegio quedó atrás, las plazas también. Sus amigos de infancia lo vieron transformarse en artista antes que en adulto, y no siempre fue fácil: “Al principio se peleaban conmigo, pensaban que la fama se me había subido. Hoy ya entendimos todos lo que significa este camino”, confiesa.
“Me pasó lo de ser exitoso desde muy chiquito, entonces la gente va creciendo conmigo también. Y, al mismo tiempo, en tu música, se ve reflejado cómo madurás vos como persona también… Obviamente, no soy el mismo de 2021 y, en 2030, no voy a ser el mismo de 2025. ¡Esperemos! Pero es loco. Particularmente, me tocó crecer con esto. Entonces, es un cambio hasta diario. Mañana no voy a pensar como estoy pensando ahora. Yo soy muy así: cambio los pensamientos hacia las cosas constantemente”, comenta el argentino.
En medio de ese torbellino, lo que lo salvó fue el entorno más cercano. Su madre es su mánager, su hermana su gestora, sus amigos de la infancia, Foco y Lolo, hoy son parte de su equipo. Crecieron juntos y siguen ahí, como un recordatorio de que detrás de Milo J está Camilo Joaquín Villarruel, el chico de siempre. Esa red íntima lo mantiene en equilibrio frente a un mundo que cambia demasiado rápido. “Ellos viven su vida afuera, en la realidad. Y eso me ayuda a no perderme nunca”, dice.

La fama, sin embargo, lo persigue como una sombra inevitable. “No me asusta nada. La fama es terrible. Ayuda un montón, no nos hagamos los que nada que ver, pero es terrible. Viene con muchas cosas atrás”, comenta. Lo que le inquieta a Milo J no es la exposición en sí, sino la paranoia de saberse observado, grabado, juzgado en cualquier gesto. El miedo a la cancelación es un peso que carga a diario, como si cada paso pudiera convertirse en un escándalo. Esa consciencia lo acompaña siempre, aunque intente no darle más poder del que merece.
El contraste es brutal: por un lado, un adolescente que debería estar descubriendo el mundo sin presiones; por el otro, un artista que carga con la expectativa de convertirse en algo mucho más grande. En ese filo camina Milo J, con la serenidad de quien sabe que no hay marcha atrás. Y, en ese tránsito, entre la inocencia perdida y la madurez precoz, se gesta la música que lo define.
Todo disco tiene un punto de partida, pero en el caso de La vida era más corta ese origen es difuso, casi fantasmagórico. Milo J lo comenzó a gestar mientras aún cerraba el ciclo de 111, su primer álbum de estudio, y preparaba el terreno para 166. Fue en medio de esa vorágine cuando Tatool, su productor de confianza, lanzó una idea que parecía improbable: hacer un disco con raíces folclóricas, con murgas, con guitarras criollas y bombos legüeros. La propuesta no quedó en un simple experimento. Milo aceptó el reto y se lanzó de cabeza a un camp creativo que duró varias semanas. De allí salieron las primeras piezas de un rompecabezas que tardaría año y medio en completarse.
“Tatool está más en la compu, como ‘director de obra’. Y yo metido en todo. Él me tiró la propuesta de hacer un disco folclórico —o probar hacer algo así—, algo más tirado a la murga, para ver qué onda”, comenta.
El proceso no fue lineal. Entre esos campamentos musicales, interrupciones, giras y la vida misma, el álbum fue tomando forma a retazos. Hubo un segundo camp en el mítico Estudio Unísono, la casa creativa de Gustavo Cerati, donde la idea agarró estructura. Ahí se sentaron Milo, Tatool y el multiinstrumentista Santi Alvarado, a construir desde cero: progresiones de acordes grabadas en vivo, melodías improvisadas, letras que surgían de la nostalgia y el pesimismo. El disco empezó como una búsqueda casi sin mapa, un ejercicio de intuición colectiva que se fue encauzando con cada sesión.
“Grabamos un montón de sesionistas de estudio para los instrumentos y todas las sequences, pero después vos tenés que editar todos esos instrumentos: ver cuál es la mejor toma, dónde queda esto, dónde queda lo otro. Después, ver con qué tipo de synthes combinan. Es un quilombito. Pero, son los últimos dos meses de eso, que estás así y todavía descubriendo el sonido del disco. Casi nunca terminás”, dice Milo J.
El título apareció al final, como un relámpago que iluminó la obra entera. Todo nació de una frase que Milo no pudo sacarse de la cabeza: “Pensaste que la vida era más corta como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre”. Ese “era” se volvió clave. No se trataba de repetir la consigna trillada de que “la vida es corta”, sino de darle la vuelta, de situarla en pasado, como si alguien hubiera aprendido demasiado tarde a valorar los momentos. “La vida era más corta” se convirtió entonces en la síntesis del disco.
“Es el disco de mis sueños, también. Hay que decir la verdad. Este disco me deja sentimientos de que no quedó nada por hacer o por salir a buscar”.
Conceptualmente, Milo imaginó una narrativa no lineal, casi como si las canciones fueran testimonios de distintas almas que habitan un mismo cuerpo. En ‘Bajo de la piel’, el tema que abre el álbum, ya aparece esa idea de entidades que se cruzan y dialogan a lo largo del disco. De ahí en adelante, la obra funciona como una serie de confesiones, recuerdos y fantasías que no siguen cronología, pero que juntas cuentan la historia de un personaje en decadencia, un bohemio atormentado que crece, muere y renace en distintas formas.
En ese terreno ambiguo y existencial se construye La vida era más corta: un disco que es a la vez folclore y trap, mainstream y experimental, íntimo y colectivo. “Es el disco de mis sueños, también. Hay que decir la verdad. Este disco me deja sentimientos de que no quedó nada por hacer o por salir a buscar. Eso es algo bueno, porque no te lo deja cualquier disco. Obviamente, siempre te pasa que el disco lo escuchás mucho tiempo después y decís, ‘Acá hubiese estado bueno poner esto…’, pero por ahora no me está pasando”, agrega Milo J.
Lo primero que sorprende en el disco no es una letra, ni una melodía, sino la textura. Cada canción parece tallada a mano, con capas de instrumentos reales, samples rescatados de archivos olvidados y detalles de postproducción que dan la sensación de que nada está ahí por accidente. Es un disco donde conviven guitarras criollas y eléctricas, bombos legüeros, violines y charangos con sintetizadores diseñados en FL Studio o Ableton.
La presencia de Santi Alvarado es clave: multiinstrumentista capaz de pasar del piano a la guitarra eléctrica y del charango a los sintetizadores, aporta la materialidad que sostiene el andamiaje electrónico que Milo y Tatool imaginan. “Tatool es como un director de obra, yo me meto en todo y Santi lo toca todo”, resume Milo. Esa dinámica convierte al álbum en una especie de laboratorio colectivo, donde cada acorde es discutido, cada loop es revisado, y cada textura es probada hasta encontrar la medida exacta.
Pero el verdadero corazón del sonido no está solo en la grabación, sino en la postproducción. Milo lo reconoce sin pudor: La vida era más corta es, en gran medida, un disco construido en esos dos últimos meses de edición exhaustiva. Cientos de pistas, miles de tomas, respiraciones borradas al detalle, instrumentos combinados hasta encontrar el balance preciso. “Es 100 % postproducción”, dice, consciente de que ahí se jugaba la diferencia entre un buen álbum y un álbum definitivo. Lo que para muchos artistas es la fase más tediosa, para él fue también la más reveladora, el momento en el que el caos de las grabaciones se transformó en un sonido único, imposible de imitar.

Ese híbrido también se sostiene en los samples, verdaderos fantasmas que recorren el disco. Uno de los más inquietantes proviene de Cantos de origen, un registro casi anónimo de lenguas muertas como el kichwa y el guaraní, grabado en 1987 y subido a YouTube con apenas mil vistas. De ahí salen fragmentos que aparecen y desaparecen como voces de otro tiempo, recordándole al oyente que este no es un álbum anclado solo en el presente, sino también en una memoria colectiva que se niega a morir.
En conjunto, el resultado es un sonido que se siente familiar y extraño al mismo tiempo. Canciones que pueden sonar en un estadio o en una peña, en un parlante de celular o en vinilo, sin perder coherencia. Esa capacidad de Milo para ensamblar lo mínimo y lo monumental, lo artesanal y lo digital, es lo que convierte La vida era más corta en un manifiesto sonoro: un recordatorio de que el futuro de la música latina no está en elegir entre tradición o modernidad, sino en entender que ambas son parte de un mismo pulso.
Si algo define a La vida era más corta es la manera en que Milo J convirtió su mundo interior en un escenario compartido. El disco está lleno de colaboradores que no aparecen como adornos, sino como piezas esenciales de la narrativa. Cada nombre tiene un peso específico, una historia detrás, un motivo que trasciende el simple featuring.
Con Trueno, la conexión era inevitable. Ambos fueron estafados muy jóvenes en la industria, y de esa herida compartida nació ‘Gil’, un tema que habla de la traición con la rabia contenida de quienes aprendieron demasiado pronto las reglas del juego. No fue un encuentro programado, sino el resultado de años de amistad y conversaciones pendientes que, finalmente, encontraron su cauce en una canción que suena a un ajuste de cuentas.
El caso de Soledad Pastorutti es distinto: es un símbolo, una especie de tótem nacional argentino. Para Milo, “la Sole es como el Obelisco, la milanesa, el dulce de leche: es Argentina”. Su participación en ‘Lucía’ —una canción que él soñó literalmente antes de escribirla— le dio al álbum un golpe de autenticidad y potencia.
La aparición de ‘Radamel’ (el artista y la canción) es un milagro improbable. Milo lo descubrió en Suncho Corral, Santiago del Estero, mientras guitarreaba con amigos. Un joven casi desconocido que, con una voz de madera, dejó a todos boquiabiertos. Lo invitó a sumarse al proyecto, y esa decisión marcó el inicio del ‘disco dos’, la segunda mitad conceptual de La vida era más corta.
De ahí el viaje desemboca en ‘El invisible’, junto a Cuti y Roberto Carabajal, leyendas absolutas del folclore santiagueño. Milo los define como “los padres de la chacarera”, y no exagera: su sola presencia le dio al álbum una legitimidad histórica. Las sesiones con ellos fueron filmadas, como si se tratara de un documento patrimonial. La sensación no era la de grabar un disco pop, sino la de ser parte de una transmisión cultural que venía de generaciones atrás.

La historia de ‘Luciérnagas’ lleva el disco a un terreno aún más íntimo. Es la canción que Milo escribió el día que falleció su abuela, mientras evitaba ir al funeral. Entre lágrimas y urgencia, la grabó en el estudio de Cerati porque no podía dejar pasar la oportunidad. En tono de broma, pensó en invitar a Silvio Rodríguez, una leyenda esquiva que rara vez colabora. Contra todo pronóstico, lo encontró, le mostró el tema y recibió una respuesta inesperada: Silvio quedó fascinado y grabó sus partes. Esa colaboración, surgida del dolor y la insistencia, terminó siendo una de las joyas más conmovedoras del álbum.
Y como si todo eso no bastara, aparece el milagro mayor: Mercedes Sosa. A través de Afo Verde, director de Sony Music Latin, Milo y su equipo accedieron a una sesión inédita de ‘Canción del jangadero’, grabada junto a la propia Soledad Pastorutti tras bambalinas décadas atrás. Trabajaron un mes entero para integrar esa voz al disco con el respeto que merece, hasta que finalmente Milo se atrevió a grabar sus partes en octavas bajas, “el desafío más grande” de su vida. El resultado es escalofriante: un diálogo póstumo entre un adolescente del siglo XXI y la voz inmortal de ‘La Negra’.
Más allá de las leyendas, el álbum también abre espacio a nuevas voces como AKRIILA o Paula Prieto, artistas que Milo admiraba y decidió invitar con tanta ilusión de construir futuro como de honrar el pasado. Esa mezcla de ídolos consagrados, descubrimientos y amigos cercanos, convierte La vida era más corta en un mosaico vivo. No es un disco de featurings, es un coro intergeneracional donde cada voz expande la historia.
En La vida era más corta la música no se escucha sola: se ve, se siente, se habita. Milo J entendió que un disco con semejante carga conceptual necesitaba un universo visual a la altura, y por eso confió en Tito, mejor conocido como Galope, como director creativo. Juntos construyeron una identidad estética que se aleja de los clichés folclóricos para proponer un lenguaje contemporáneo, enraizado en la tierra pero consciente de su tiempo.
El punto de partida fue un color: el marrón. Para Milo, es el tono verdadero de Argentina, el color de la tierra y del polvo, un contraste con el celeste de la bandera. Esa dualidad cromática marrón y celeste se convirtió en un eje simbólico que atraviesa todo el arte del disco, desde las portadas hasta los videos.
“Veo mucho que la gente dice, ‘Milo J pegó de un día para el otro’; es porque anduvimos así. En realidad, hay mucho laburo”.
La elección de Santiago del Estero como escenario de los videos tampoco es casual. Allí nació parte de la familia de Milo, y allí también habitan muchas de las raíces del folclore argentino. Al filmar con actores y habitantes de la región, el álbum aterriza su narrativa en rostros y paisajes reales, lejos de la artificialidad urbana. Pero Galope insiste: no se trataba de romantizar la provincia ni de caer en estereotipos, sino de rescatar lo esencial y ponerlo en diálogo con la actualidad.
“Usamos el folclore como recurso, no como fin”, dice Milo, con firmeza. Esa frase resume la búsqueda estética: interiorizar los códigos visuales del folclore sin convertirlos en caricatura. En las fotografías y en los clips se percibe esa tensión: planos respetuosos de las leyendas locales, pero con una edición moderna que rompe la solemnidad; colores cálidos, pero atravesados por trazos inesperados; un registro documental que se mezcla con guiños surrealistas.
El resultado es un universo que no encaja en categorías fáciles. Ni urbano estandarizado, ni folclore congelado en el tiempo: un híbrido que respira autenticidad. En lo visual, como en lo musical, La vida era más corta evita fórmulas y se convierte en una obra total, donde sonido e imagen se retroalimentan. Y, al igual que las canciones, las imágenes parecen hablarnos desde el pasado y el presente al mismo tiempo, recordándonos que las historias verdaderas nunca se encierran en un solo formato.
“Soy el primero de esta segunda ola en llegar a ese lugar”.
Milo J se reconoce como parte de una ‘segunda ola’ del urbano argentino. Llegó después de que Duki, Trueno, Nicki Nicole o Bizarrap, prepararan el terreno, y lo curioso es que muchos de esos nombres que escuchaba camino al colegio hoy son sus colegas, sus amigos de asado, sus cómplices de escenario. Lo dice con naturalidad, pero el vértigo es evidente: crecer escuchando un disco como Atrevido, y pocos años después componer codo a codo con Trueno es un salto que solo la música puede explicar.
Su lugar en esa segunda ola es particular. A diferencia de otros contemporáneos, Milo alcanzó el mainstream demasiado rápido, casi sin tener pares de su misma generación en ese nivel de exposición. En sus palabras: “100 %, soy el primero de esta segunda ola en llegar a ese lugar”.
Esa soledad relativa no lo intimida; más bien le da responsabilidad. Sabe que su nombre funciona como referencia para quienes vienen detrás, y por eso su obra carga con un doble peso: representar a su generación y, al mismo tiempo, abrir el camino para nuevas voces.
La conexión con el folclore es otro rasgo que lo distingue. Mientras gran parte del urbano se nutre de la calle o del algoritmo, Milo eligió mirar hacia el interior de su país, hacia Santiago del Estero, hacia Mercedes Sosa, hacia los Carabajal. Pero no lo ha hecho como un simple ejercicio de arqueología, sino como un acto de honesta y sensible asimilación creativa. “Uso el folclore como recurso, no como fin”, repite. Lo suyo no es nostalgia, sino reinvención: tomar las raíces y ponerlas en diálogo con un beat, con un sintetizador, con la voz de un chico de 18 años que habla desde el presente.
Ese gesto lo conecta con algo más grande que la moda del momento. Mientras muchos artistas se obsesionan con el próximo hit de TikTok, Milo parece concentrado en construir una obra que pueda escucharse dentro de 10 o 20 años sin sonar caduca.

En medio de todo eso, la vulnerabilidad se convirtió en su fuerza. No se considera espiritual, pero cree en las energías y en algo más allá de todos nosotros. Esa convicción se filtra en sus letras, que no temen hablar de muerte, duelo, reencarnación o soledad. En ‘Niño’ se viste de padre muerto; en ‘Recordé’ canta desde una vida pasada. Pocas figuras de su edad se atreven a cargar con esas temáticas, y menos en un disco que también aspira a ser mainstream.
“Mi cosa favorita de ‘Niño’ es el plot twist del final: te enterás de que es el padre muerto hablando al nene. Creo que es mío. Es un buen recurso. En términos de composición, es decirle algo lindo a un niño que se encuentra perdido, que está solo. Este niño sería el que, después, es el bohemio atormentado del interludio de ‘Radamel’”.
Lo que sigue para Milo no se limita a “un próximo álbum”. Él mismo lo dice: La vida era más corta no es solo un disco, es una etapa. Una obra que alargará en el tiempo, como si necesitara vivir dentro de ella antes de pasar página. Después de recibir los masters finales hace apenas unos días de esta entrevista, confiesa que no ve necesidad de sacar nada nuevo en mucho tiempo.
Milo J ya no es el chico que sorprendía con rimas en YouTube, ni el adolescente que deslumbró por su precocidad: es un autor que, con apenas 18 años, se atrevió a firmar una obra total. Entrega un álbum que se siente destinado a permanecer. Lo que otros artistas encuentran después de décadas, Milo lo ha encontrado muy pronto: una voz propia, un lenguaje que no necesita comparaciones. La vida, parece decirnos, tal vez sea corta; pero, en su música, al menos por un instante, parece volverse infinita.