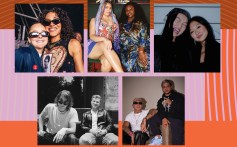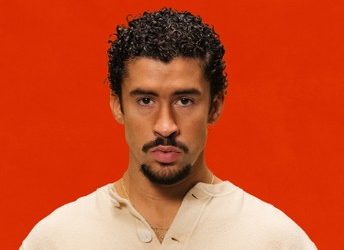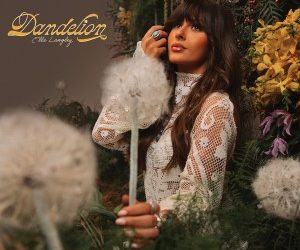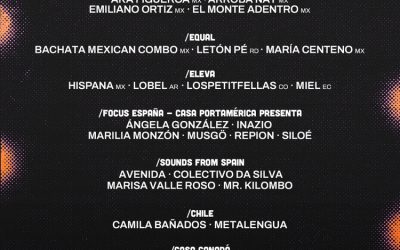Más allá del dembow: Puerto Rico y su identidad sonora
Puerto Rico es un país que canta su historia. La bomba y la plena fueron mucho más que música: la primera surgió en los cañaverales como un grito de libertad, un diálogo entre tambor y cuerpo que desafiaba la opresión; la segunda, nacida en los barrios obreros, funcionó como periódico cantado, narrando noticias, denunciando injusticias y acompañando celebraciones. Ambas tradiciones sentaron las bases de una cultura musical que se transformó en salsa y que más tarde daría paso al reggaetón, hoy bandera internacional de la isla.
“La bomba nació de la resistencia de los esclavos. Un tambor que dialogaba con el cuerpo del bailarín era más que música: era libertad”, recuerda Clement de Freitas, DJ y guía de la Ruta del Reguetón en San Juan. Y añade: “La plena es el periódico del pueblo. Es canto, baile y protesta social”. Puerto Rico es, en esencia, un país que se reinventa a través del sonido.
Ponce: la memoria de la salsa
Si San Juan es el motor de la modernidad, Ponce es la guardiana de la memoria. La llamada Perla del Sur fue cuna de la salsa y hogar de figuras que marcaron la historia del género. Aquí nacieron Cheo Feliciano, Pete ‘El Conde’ Rodríguez, Ismael Quintana y Héctor Lavoe.
Para el historiador y “salsólogo” Ernie Rivera, la ciudad no produjo celebridades lejanas, sino vecinos reconocidos más allá de sus calles:
“Ponce no produjo estrellas desconectadas de su origen; aquí se les sigue viendo como hijos de la ciudad”. La salsa, explica, no pertenece a los museos sino a la vida diaria: “La salsa en Ponce no se vive en museos, se vive en la memoria de la gente. Cada esquina recuerda a un músico, cada plaza funciona como altar”.
El mito de Héctor Lavoe
Entre todas las historias que nacen en Ponce, la de Héctor Lavoe se impone como mito. Su voz se convirtió en símbolo de la diáspora puertorriqueña en Nueva York, pero su raíz siempre estuvo en su ciudad natal. Tras su muerte en 1993, su cuerpo regresó a la isla y fue recibido por multitudes.
“Héctor no solo volvió a casa en un ataúd, volvió como mito. Ese día la ciudad lloró y celebró al mismo tiempo”, recuerda Rivera. “Ese funeral fue quizá el concierto más grande que nunca dio: todos cantaban sus canciones, todos lo despedían con la misma voz”.
Ese regreso selló su transformación definitiva: Lavoe no es recordado solo como el Cantante de los Cantantes, sino como la voz que encarna migración, nostalgia y resiliencia. Su historia recuerda que la música puertorriqueña no es solo entretenimiento: es identidad que viaja, resiste y regresa.
San Juan: del underground al mapa global
El reggaetón, hoy convertido en fenómeno global, tuvo un nacimiento clandestino en los caseríos de San Juan. Las fiestas eran perseguidas, los casetes de DJ Playero y DJ Negro circulaban como tesoros prohibidos, y los versos eran crónicas urbanas de la vida en el barrio.
“Panamá puso la semilla, pero fue en Puerto Rico donde el reggaetón se convirtió en movimiento”, señala De Freitas. “El género nació perseguido, en fiestas clandestinas, porque lo veían como peligroso”.
San Juan es, en palabras del DJ, un “mapa sonoro: cada puente, cada mural, tiene su historia musical”. En barrios como Santurce, los murales dialogan con los beats, y la música convive con la gastronomía. No es casualidad que la capital concentre más de la mitad de la población de la isla: aquí se sienten tanto la vieja escuela de la salsa como la energía de la nueva generación que exporta reguetón al mundo.
Esa energía creativa convirtió a San Juan en vitrina de la cultura puertorriqueña. Desde las calles de Santurce hasta los festivales en la isleta, la capital se ha consolidado como epicentro donde conviven tradición y modernidad. Y en medio de ese paisaje, un recinto se alza como símbolo de esa proyección cultural.
El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, es hoy el gran escenario de la música puertorriqueña e internacional. Aquí se presentan tanto artistas locales como figuras globales, y en sus tablas se ha escrito parte de la historia reciente del espectáculo en la isla. La residencia de Bad Bunny es apenas un ejemplo del impacto que puede generar, confirmando que la música no solo moviliza emociones, sino también economías enteras.

Bayamón: futuro en construcción
A unos kilómetros de la capital, Bayamón se consolida como un semillero alternativo. Aquí no están los grandes escenarios ni la visibilidad mediática, pero sí la calma para crear. Es un municipio con aire comunitario, donde conviven talleres, galerías y estudios de grabación.
El productor e ingeniero Harold Wendell Sanders, ganador de dos grammy latinos y un grammy anglo, lo resume con claridad: “Puerto Rico no puede vivir solo del reguetón. Tenemos que pensar en nuevos géneros y nuevas fusiones”.
Su trayectoria le da autoridad: recibió un grammy latino en 2019 como ingeniero por el álbum Contra el viento de Kany García, otro en 2017 como ingeniero de mezcla por A la mar de Vicente García, y un grammy anglo en 2016 por su trabajo en iLevitable, el debut de iLe. Ha colaborado con artistas que van desde la nueva trova hasta el pop tropical, consolidando un puente entre generaciones y géneros.
Para Sanders, el futuro está en la valentía de mezclar: “La clave está en la mezcla: jazz con plena, electrónica con bomba, salsa con trap. Esa es la dirección en la que vamos a encontrar cosas nuevas”. Y recuerda el rol de quienes trabajan tras bambalinas: “Detrás de cada hit hay un equipo invisible que lo hace posible (…) El estudio es tan importante como la tarima: aquí se define el sonido que luego viaja al mundo”.
Bayamón se perfila así como un polo creativo que no compite con San Juan, sino que lo complementa, diversificando el mapa cultural de la isla.
Cultura en plural: música y gastronomía
La música no es la única manera en que Puerto Rico cuenta su historia. La gastronomía cumple un papel paralelo: platos que reinterpretan la tradición, sabores que hablan de mestizaje, mesas que se vuelven espacios de comunidad.
En Cocina al Fondo (San Juan), se reimaginan recetas clásicas en clave contemporánea: caldos criollos con mariscos frescos, viandas en nuevas texturas, y un menú que respeta la raíz mientras juega con la forma. En Costanera by Sazón (Ponce), el acento está en la conexión con el Caribe: ensaladas de pulpo, empanadas de carrucho y carnes marinadas con adobos cítricos que evocan la brisa marina. Y en La Alcapurria Quemá (Santurce), el espíritu bohemio e independentista se mantiene vivo en medio de los comensales que disfrutan de cócteles, tostones, pasteles, alcapurrias (frituras de masa de plátano o yuca rellenas de proteína), preparado por las abuelas de Santurce, guardianas de recetas que sobreviven gracias a la memoria y al corazón, en un espacio donde la gastronomía se convierte en relato cultural tanto como la música.
“La música y la cocina tienen lo mismo: ingredientes locales, mezclados con creatividad”, dice De Freitas. “Un mofongo o una plena cuentan lo mismo: que somos una cultura mestiza que nunca deja de reinventarse”.

Puerto Rico más allá de San Juan
La cultura puertorriqueña no puede reducirse a su capital. Ponce, Bayamón y muchos otros municipios son piezas esenciales en el rompecabezas de la identidad de la isla. San Juan es el escaparate internacional, pero la salsa de Ponce y los talleres de Bayamón son igual de determinantes para el presente y el futuro de la música.
“No eran inalcanzables, eran parte de la vida diaria de la ciudad”, recuerda Ernie Rivera sobre los músicos de Ponce.
“El futuro de la música puertorriqueña está en la valentía de experimentar”, concluye Harold Wendell Sanders.
Puerto Rico sigue sonando en plural. En la calle y en los estudios, en la tarima y en la mesa, la isla produce talento que se reinventa sin dejar de mirar a sus raíces. Esa música, que es historia y presente, es también su recurso natural más poderoso.