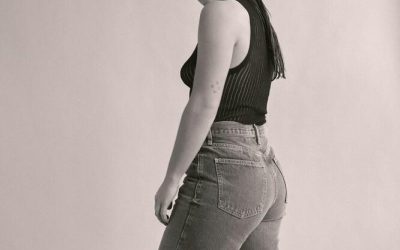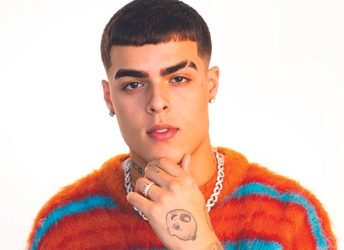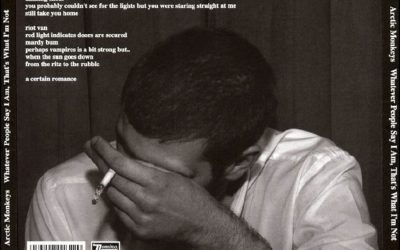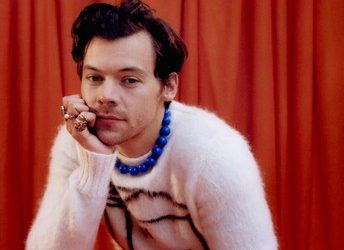‘Magic Farm’, una aventura satírica y tóxica rodada con estrellas de Hollywood en San Antonio de Areco
Cuando un artista multidisciplinario decide incursionar en un nuevo dominio del lenguaje, corre el riesgo de aferrarse con demasiada fuerza a los recursos que constituían la especificidad de su medio original. Afortunadamente, ese no es el caso de Amalia Ulman, la argentina criada en España y radicada en Estados Unidos que, con su proyecto Excellence & Perfections (2014), alcanzó un grado notable de reconocimiento en el mundo del arte performático.
Su alcance, sin embargo, se ha extendido considerablemente a través del quehacer cinematográfico. El segundo largometraje de Ulman, Magic Farm, deja bien en claro que ella piensa como cineasta: explora las posibilidades del montaje, gripea animales y hasta recurre al campo para narrar los efectos nocivos e invisibles del glifosato en la soja argentina.
Programada en Berlinale, Sundance y BAFICI, y disponible actualmente en la plataforma MUBI, Magic Farm sigue los desvaríos de un equipo de periodistas gringos que, en su intento de filmar un documental sobre un fenómeno viral para un medio sensacionalista, desemboca por error en un pueblo de la Pampa argentina.
“Contar esta historia mediante esos extranjeros me pareció la mejor manera”, dice Ulman a Rolling Stone, antes de explayarse sobre la experiencia de rodar con la actriz norteamericana Chloë Sevigny en San Antonio de Areco. “Yo soy argentina, pero tampoco pasé tanto tiempo allá, y pensé que la mejor forma de meterme en ese mundo era desde la ignorancia de los norteamericanos”.
¿Cómo fue el proceso creativo de Magic Farm? ¿Tomaste algo de tu propio equipo técnico a la hora de satirizar la experiencia en un set?
Lo primero que apareció fue mi interés en el tema de la soja. La primera vez que escuché hablar del asunto me llamó la atención, pero no sabía qué hacer con esa información y quedó ahí, en pausa, mientras trabajaba en El planeta. Es algo terrorífico por su invisibilidad: uno recién ve los síntomas después de años. Como mi trabajo tiene que ver con las apariencias y con cómo se ven las cosas desde afuera, había algo en esa soja transgénica tan perfecta y tan verde que me parecía interesante para abordar. Me interesaba la dificultad de representar visualmente esa toxicidad. Yo funciono de manera muy visual, entonces el proceso empieza de verdad cuando veo la primera escena de una película en mi mente. De repente aparece una imagen, y desde ahí fluye todo. En el caso de Magic Farm, fue mi abuela yendo en moto por el campo, camino a la iglesia. Un poco se formó así la historia y terminó de armarse en 2020. Era muy cercana a un chico que trabajaba en los documentales de Vice y falleció de sobredosis. Trabajaba para su programa de drogas, así que… En fin. Él me contaba de su proceso: hacía el trabajo de investigación, se encargaba del contenido, y después el nepobaby que conducía el show y daba la cara, se llevaba el crédito por ser hijo de un famoso. Eso me marcó y me hizo entender mejor las dinámicas de ese mundo con el que nunca trabajé directamente, pero en el que están involucrados muchos amigos míos. Por mi trasfondo, siempre me termino relacionando con la gente que hace el trabajo sucio, y no con los cabecillas de los grupos. Gente de clase baja, que cobra sueldos mínimos y no tiene seguro de salud. Me parecía interesante explorar eso: no tener una visión en blanco y negro de los norteamericanos, sino mostrar que incluso dentro de su mundo hay jerarquías. Hay muchísima gente en Brooklyn que llega a los cuarenta sin nada, y de pronto se da cuenta de que fue explotada toda su vida como freelancer y ahora no se puede permitir tener una familia ni pensar en un futuro. Sentí que ese tipo de universo Vice nunca se había retratado en cine desde una mirada externa. Siempre lo mostraron desde adentro, sin autocrítica, y me interesaba observarlo con distancia y con una perspectiva generacional distinta.
Al mismo tiempo se trata de una película muy graciosa. ¿De dónde viene tu sentido de la comicidad? ¿Aprendiste algo acerca de la construcción de la comedia en el proceso de hacer Magic Farm?
Es un sentido del humor bastante mío, así que no podría decir exactamente en qué me inspiro o en qué me he basado. Siempre me gustaron mucho Billy Wilder y Lubitsch. Salvando las distancias, creo que hay algo de eso en mi cine. Al tener referencias tan antiguas, ocurre que, al trasladarlas a lo contemporáneo, se convierten en algo muy distinto. El humor es algo que me interesa, y ahí surge una fricción que tengo precisamente con el cine español, donde suele considerarse de clase baja y donde lo ‘cultural’ está asociado a los dramas serios. En Inglaterra y Estados Unidos, en cambio, se toman el humor con más seriedad.
¿Cómo fue colaborar con actores de la talla de Chloë Sevigny y Alex Wolff (Jumanji: Bienvenidos a la jungla, Oppenheimer) no solo desde tu lugar como directora sino también como compañera de elenco?
Fue maravilloso. Trabajar con Chloë fue genial. Escribí el rol para ella. Tenía muy claro cómo iba a ser, y lo que hizo ella era exactamente lo que tenía en mente. Con Alex fue muy divertido trabajar porque se le da muy bien la improvisación. Yo siempre tengo un guion y sé lo que voy a hacer, pero también dependo del actor y de la situación e intento dejar un margen de un 10% para experimentar, improvisar y que los actores se sorprendan entre sí. Soy muy pesada con lo visual, y no quiero que nadie me mueva nada. Pero me da igual qué palabras usen los actores mientras que la historia se vaya contando de la manera que yo quiero.

Mateo Vaquer tiene una apariencia muy particular [actor salteño que padecía de progeria, enfermedad que provoca un envejecimiento acelerado, y falleció en enero], y esa exposición debe haber implicado mucha vulnerabilidad de su parte y mucho tacto de la tuya. ¿Cómo fue esa colaboración?
Fue lo mejor que me pasó en mi carrera como cineasta. Mateo era un chico divertidísimo, y tenía un talento increíble para la improvisación. Yo lo conocía un poco y sabía de lo que era capaz cuando bailaba; bailar era lo que más hacía. Pero después descubrí algo más: en los almuerzos, contaba unas historias completamente rocambolescas porque era muy fiestero. Yo me las guardaba, y después le decía: “Bueno, ahora contá esa historia”. Muchas de esas escenas fueron improvisaciones suyas. Por ejemplo, cuando dice “yo tengo un estatus”, todo eso es de él. Yo también tengo discapacidades, entonces entiendo que lo que uno necesita para poder trabajar con discapacidad es flexibilidad, que suele ser lo menos admisible en un set de filmación. Pero yo les rogué a mis productores, y les dije que esa era la única forma posible de trabajar con Mateo: permitirle estar cerca del set una cierta cantidad de tiempo y, que cuando él se sintiera bien y quisiera, entonces filmábamos. Bueno, él quería estar en todas las escenas todo el tiempo. Y así trabajamos. Fue espectacular. Se llevaba bien con todo el mundo, era una persona supercarismática y divertida. Para él teníamos un guion mínimo; todo era más bien ver cómo iban saliendo las cosas en el momento, con el objetivo de que se sintiera lo más cómodo posible, sin forzarlo a hacer nada más de lo que pudiera.
Entiendo que la película es una sátira sobre medios como Vice, pero me resulta difícil no sentir, frente a este presente tan hostil, una cierta nostalgia por aquellos años de optimismo “obamesco”, cuando se hablaba del barrio de Brooklyn Bed-Stuy como el epicentro del mundo. Ese momento cultural, casualmente, coincidió con tus primeros pasos en el mundo del arte y la performance, y me interesaba saber cómo lo recordabas vos, que lo viviste tan de cerca.
A mí nunca me gustó ese mundo. Yo no lo viví en 2010: lo viví antes, en 2005. Era muy chica cuando empecé a trabajar en ese ambiente y a relacionarme con ese tipo de gente; tenía 14 o 15 años, y me costó mucho porque no me gustaba nada de lo que me rodeaba. No me trae buenos recuerdos. Ya a los 20, con el desastre financiero de 2008 y todo eso, no tenía ilusión. Cuando finalmente llegué a la escuela de arte, ya estaba quemada; me parecía un mundo superficial del que no me sentía parte. Y creo que ahí hay una diferencia generacional fuerte respecto a otros millennials, porque yo no me quería rebelar contra los boomers. Me quería rebelar contra los Gen-Xers. Notaba que el mundo estaba cambiando y que sus ideales, que básicamente tenían que ver con cómo uno se vestía o no se vestía, no llevaban a ningún lado. Sentía una urgencia muy distinta a la de ellos. Y al mismo tiempo, tengo mucha afinidad porque toda mi cultura viene de ahí; de ver a mi mamá llorar cuando murió Kurt Cobain.