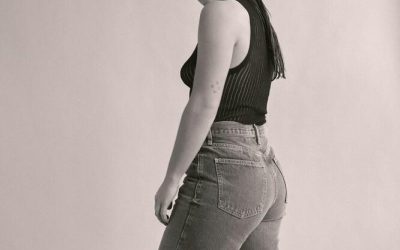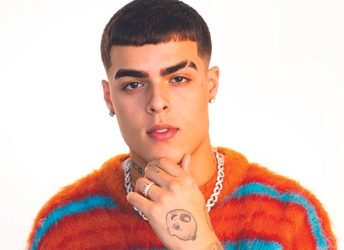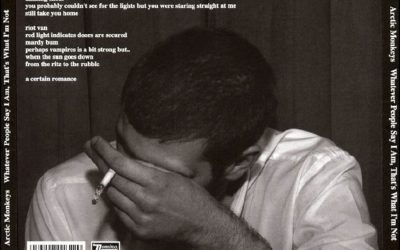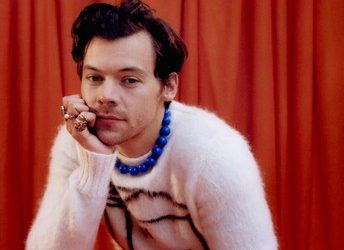Entre los pobres, las mujeres son aún más pobres. ¿Cómo parar esta desigualdad?
¿Cuál crees que es la imagen de la pobreza en América Latina? Vas al buscador, escribes “Pobreza + América Latina”, luego “buscar” y das clic en “Imágenes”. Los resultados se turnan entre gráficos de barras, fotos de barrios empinados con casitas apretujadas y caras de mujeres. También hay imágenes con hombres y niños, por supuesto, pero quienes más aparecen son mujeres: mujeres caminando en un lodazal que hace las veces de avenida; mujeres cargando bultos; mujeres con sus hijos alzados o de la mano; mujeres recogiendo agua; mujeres en una fila, tal vez esperando algún subsidio; mujeres empobrecidas, en todo caso.
En el mundo, 383 millones de mujeres y niñas viven con menos de 1,90 dólares al día, frente a los 368 millones de hombres y niños, según un estudio de ONU Mujeres de 2022. Aunque el mundo dista de ser justo, y no solo con las mujeres, la desigualdad económica sí las afecta más a ellas.
En América Latina y el Caribe, a pesar de los avances en educación, participación laboral y derechos, la enorme desigualdad socioeconómica que reina en esta parte del mundo afecta a todas las poblaciones que han vivido opresiones históricas, sean hombres o mujeres. Pero, entre los pobres, las mujeres son aún más pobres, ¿por qué?
A pesar de que la pobreza en general ha disminuido en la región, el Índice de Feminidad de la Pobreza(IFP) ha incrementado a lo largo de los años, de 105 en 2003 a 113 en 2013 y a 121 en 2023. Esto significa que por cada 100 hombres en situación de pobreza hubo 121 mujeres en la misma condición.
Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y a pesar de que existen desde hace décadas, los análisis desde la economía feminista se sienten más vigentes que nunca, pues recuerdan que hablar de brechas no es el fin, sino el medio para pensar transformaciones profundas no solo para las mujeres. “Las brechas en el mercado laboral que viven las mujeres son ampliamente conocidas, dice la economista feminista Ana Isabel Arenas Saavedra, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y de la Asociación Internacional para la Economía Feminista (IAFFE). “Pero lo que sigue faltando es una redistribución real del trabajo de cuidado y el reconocimiento de que las mujeres no son un complemento del ingreso familiar, sino que por el contrario, son jefas de hogar en una proporción cada vez mayor”.
Las herramientas para indagar si hay sobrerrepresentación de las mujeres entre la población en situación de pobreza y pobreza extrema, como este índice, han sido útiles para medir algo que es palpable en las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, el IFP compara el porcentaje de mujeres en esta situación con el de hombres del mismo grupo de edad. Si el resultado del índice es mayor a 100, significa que las mujeres están sobrerrepresentadas entre la población pobre. El indicador ha permitido mostrar que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente en hogares con niños y niñas, tal como lo registra el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.
Por más metas que se definan para superar esta injusticia, y por más avances en las economías latinoamericanas, el crecimiento dentro de un sistema económico excluyente siempre va a dejar atrás a las personas más marginadas. Esto es palpable en los datos que corroboran no solo la persistencia de la pobreza entre las mujeres (que ocurre en todos los países de la región), sino la proporción en que la pobreza multidimensional las afecta, sobre todo si se mide, además de la falta de ingresos, el difícil acceso a derechos como la salud, vivienda, servicios públicos, etc.
La carga invisible del cuidado
Arenas recuerda que una de las raíces más profundas de la desigualdad económica por género está en la división sexual del trabajo. Las mujeres asumen la mayoría de las tareas de cuidado, de hijas, hijos, personas mayores o enfermas, sin remuneración alguna. En América Latina, las mujeres dedican el doble o el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en comparación con los hombres. En la práctica, eso equivale a una jornada laboral completa: cerca de ocho horas al día.
“Esa falta de distribución de los cuidados obstaculiza la libertad de las mujeres para tener sus propios ingresos y su tiempo propio”, explica la economista. “Afecta su autonomía económica y su paridad en relación con los hombres, sobre todo cuando hay interrupciones en la vida laboral por la maternidad o por responsabilidades familiares”.
En la región, las mujeres dedican entre el 12% (Brasil) y el 24,2% (México) de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres destinan entre el 3% (Honduras) y el 12,5% (Cuba) de su tiempo a la misma actividad (CEPAL, 2024). Esa desigualdad de tiempo se traduce en menos oportunidades de ascender profesionalmente, menos participación sindical y menor representación en los espacios donde se definen políticas que las afectan. Por eso, dice Arenas, es clave mantener medidas de protección, como los años de diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
La economía del cuidado, invisible en las cuentas nacionales, representa una de las mayores contribuciones al bienestar social y económico del mundo. Pero, al no ser reconocida ni remunerada, profundiza la pobreza de tiempo y limita las oportunidades de desarrollo profesional de millones de mujeres.
De acuerdo con el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y el Banco Mundial, las mujeres en esta región tienen casi cinco veces más probabilidades que los hombres de quedar fuera de la fuerza laboral (32% frente a 7%). Cuando logran emplearse, lo hacen mayoritariamente en trabajos a tiempo parcial, mal remunerados y sin protección social. La segregación de género en las ocupaciones, que relega a las mujeres a sectores económicos más informales o con menor remuneración, no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Para Arenas, “las mujeres que trabajan en tiempos parciales o con interrupciones laborales tienden a caer en grupos de pobreza porque sus ingresos son más inestables”.
En Colombia, por ejemplo, de cada 100 hogares encabezados por hombres en situación de pobreza, 117 hogares encabezados por mujeres están en igual condición, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En México, a su vez, uno de cada tres hogares está encabezado por una mujer, tanto en pobreza como fuera de ella. Estos hogares enfrentan más presión económica, porque tienen más personas dependientes (niños, niñas o adultos mayores) y menos integrantes con ingresos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2022).
Una paradoja adicional muestra que la educación no te recompensa si eres mujer. El dato es contundente: las mujeres latinoamericanas tienen, en promedio, más años de estudio que los hombres, según la CEPAL. Sin embargo, esa ventaja educativa no se refleja en los ingresos ni en el acceso a empleos de calidad. Las razones son múltiples: los estereotipos de género, la asignación desigual de los cuidados y la persistente percepción social de que el trabajo de las mujeres es “complementario” en los hogares.
Una tendencia persistente
El fenómeno de la feminización de la pobreza refleja cómo las estructuras económicas, sociales y culturales castigan de forma desproporcionada a las mujeres. En poblaciones que sufren de mayor exclusión, son ellas las que dentro de estos grupos viven de manera más profunda las consecuencias de la pobreza, no solo porque históricamente se haya mantenido esa desigualdad, sino porque a las mujeres se les suman discriminaciones basadas en normas sociales y culturales que las exponen a más riesgos, incluso cuando toda una población pasa por una misma crisis.
Un caso tristemente notable de cómo la desigualdad generalizada se suma a la desigualdad de género fue la pandemia del Covid-19. Aun cuando la economía regional se empezó a recuperar en los años posteriores, la mejora no ha sido igual para las mujeres. “La pandemia dejó una marca muy clara”, afirma Ana Isabel Arenas. “Durante esos años, las mujeres debieron responder a las necesidades de cuidado y atención en los hogares, lo que generó su salida masiva del mercado laboral. Muchas no han podido reinsertarse y las que lo han hecho, lo lograron en condiciones más precarias”.
Las cifras del mercado laboral lo confirman: los sectores más feminizados -como las economías en torno a los servicios y el comercio informal- fueron los últimos en reactivarse. Mientras tanto, los empleos tradicionalmente masculinos, como los ligados a infraestructura o transporte, se recuperaron más rápido. El resultado fue un retroceso de más de una década en la participación laboral femenina.
Aunque hablar de la pandemia parece pasado de moda, la sobrecarga de cuidados que marcó ese momento no solo afectó los ingresos, sino también la salud mental y física de las mujeres con consecuencias que todavía no tenemos del todo claras. “Se incrementaron las violencias domésticas y los cuadros de ansiedad y agotamiento”, señala Arenas. “Esto también incide en su productividad y su bienestar”.
Las más afectadas: rurales, indígenas y afrodescendientes
Las desigualdades se agudizan cuando se cruzan con otros factores de exclusión. Las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en la ruralidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a crédito, tierra, educación y empleo formal. La pobreza no actúa sola: se superpone con el racismo, la exclusión territorial y la violencia económica.
En América Latina, de cada 10 mujeres rurales, unas cuatro están en situación de pobreza, mientras que en las zonas urbanas alrededor de dos o tres de cada 10 están en esta situación. En otras palabras, vivir en el campo aumenta las probabilidades de que una mujer sea pobre, según muestra un estudio de 2024 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
A las mujeres campesinas y rurales, por ejemplo, históricamente se les ha negado el derecho a heredar o controlar bienes, lo que limita su posibilidad de construir autonomía económica. En muchos casos, la violencia y el desplazamiento forzado agravan aún más esa vulnerabilidad en países como Colombia.
Para la economista Ángela María Penagos, las mujeres rurales enfrentan tres grandes obstáculos para acceder a oportunidades de inclusión laboral y generación de ingresos: la baja participación en el mercado laboral, dificultad para encontrar trabajo y peores condiciones en los empleos disponibles, “la primera trampa de exclusión del mercado laboral se puede explicar por la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado”.
En su estudio Revisión de las brechas en la inclusión productiva y social de las mujeres y los jóvenes rurales en Colombia, ella muestra también que los hogares encabezados por mujeres son los que más sufren pobreza monetaria, es decir, aquellos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir lo básico. En los casos más graves, ni siquiera pueden comprar los alimentos necesarios, y en otros, no logran cubrir el costo mínimo de bienes y servicios esenciales para vivir.
Pobreza, violencia y autonomía
En la actualidad, una de cada cuatro mujeres (25,3%) no tiene ingresos propios, una proporción casi tres veces mayor que la de los hombres (9,7%). La desigualdad es aún más marcada entre las mujeres del primer quintil de ingresos, es decir, el 20% más pobre de la población, donde casi cuatro de cada 10 carecen de recursos económicos propios. Aunque la participación femenina en la educación superior ha crecido, la inserción laboral y el poder económico siguen rezagados.
La pobreza no solo limita el acceso a recursos; también incrementa la exposición a las violencias de género. En contextos de precariedad, muchas niñas y adolescentes son empujadas a matrimonios o uniones tempranas, y las mujeres adultas enfrentan mayores barreras para salir de relaciones abusivas por falta de autonomía económica.
“Una mujer que no cuenta con ingresos propios tiene muchas más dificultades para tomar decisiones frente a una relación violenta”, subraya Arenas. “Desde la economía feminista, somos claras en que la autonomía económica es un determinante de la autonomía física y política. Tener ingresos propios y tiempo propio es esencial para la libertad”.
Repensar la economía desde el cuidado
La feminización de la pobreza no es solo un reflejo de la desigualdad económica, sino también de una estructura social que no valora el trabajo que sostiene la vida. Las economistas feministas insisten en que para erradicar la pobreza no basta con aumentar los ingresos: hay que transformar la organización social del cuidado dentro y fuera del hogar, sin basarla en la división sexual del trabajo. Redistribuir los cuidados y garantizar servicios públicos que liberen a las mujeres de la carga total del sostenimiento cotidiano, debe involucrar a empresas y Estado para que asuman esa corresponsabilidad.
Pero las medidas pueden ser muchas y variadas. Como explica Ana Isabel Arenas, avanzar hacia la igualdad económica entre hombres y mujeres requiere un conjunto de acciones estructurales que eliminen las barreras de discriminación y promuevan la autonomía económica femenina: “Necesitamos políticas públicas que reconozcan cómo viven las mujeres y en qué condiciones”. Plantea también que en el plano fiscal haya reformas tributarias progresivas que graven más a quienes tienen mayores ingresos y alivien la carga impositiva sobre los sectores más pobres, especialmente las mujeres, quienes siguen siendo las más afectadas por impuestos como el IVA.
Mientras eso ocurre, al menos en la región varios países han comenzado a dar pasos hacia sistemas nacionales de cuidado. Se trata, dicen las expertas, de un cambio de paradigma: entender que el cuidado no es un asunto privado ni femenino, sino un derecho y una responsabilidad colectiva. Aunque los avances son desiguales, en agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo en tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidarse. Este reconocimiento busca impulsar los cambios para mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres cuidadoras.
Por el momento, los números y las historias siguen marcando la urgencia. En América Latina, las mujeres generan apenas la mitad de los ingresos laborales de los hombres, dedican el triple de tiempo al trabajo no remunerado y enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos dignos. Sin autonomía económica, no hay igualdad posible ni vidas libres de violencias de género. Erradicar la pobreza exige mirar de frente la desigualdad que experimentan las mujeres y que se reproduce día tras día.