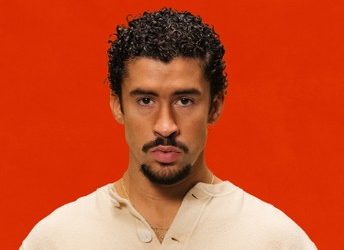Crítica: Rosalía – ‘Lux’ – Rolling Stone en Español
“Yo soy muy mía, yo me transformo”, cantaba Rosalía en Motomami, el disco de 2022 que la volvió masiva y un ícono de la cultura pop, a fuerza de deconstrucción del reggaetón, apropiación de la latinidad y una picardía para mezclar motores, pistolas, sakuras, juegos de palabras aniñados y algún momento cursi. En Lux, su nuevo álbum, emprende otro camino, hacia una nueva configuración, con una orquesta -la Sinfónica de Londres- que colabora en su raid de búsqueda de la verdad.
La cantante catalana parece haber vivido muchas cosas en los últimos años, algo así como andar en una moto a 180 km/h por la fama, el star system y una gira mundial de localidades agotadas. Conoció gente (así lo dice su Instagram), se enamoró, se desamoró y, probablemente, si nos guiamos por las letras de las nuevas canciones, se dispuso a desmalezar para encontrar lo que verdaderamente importa en la vida y en la música.
“Lux” es luz en latín, parece una obviedad, pero la intención de encontrar claridad está muy presente en este disco. Y qué mejor compañía musical a la hora de la búsqueda de lo trascendente que una orquesta llena de cuerdas que emanan drama y potencia. Que también pueden acompañar con suavidad, como una pluma, cuando es necesario. Este desborde musical -una clara demostración de presupuesto- es una opulencia que acompaña, no reclama protagonismo, aunque pegue sacudones en “Berghain”, el primer corte del disco, porque lo importante en este material son las letras.
Los movimientos
Así como hay luz, hay oscuridad, así como hay fragmentos de adoración a Dios, hay pena y hay un deseo arrollador en las 18 canciones del disco (si incluimos las tres exclusivas de la versión física, “Focu ’ranni”, “Jeanne” y “Novia robot”). En el juego de los contrastes, Rosalía despista: ¿habla de Dios o de un tipo? Las canciones marean, de repente hay recogimiento y de repente pasión. Rosalía parece preguntarse dónde está el amor. Y parece responderse a sí misma: en Dios, en una persona o en la música, en todos lados. En ese sentido, es interesante que en el video de “Berghain” muestre a la música como fantasma que la persigue por cada momento de su vida, como un pensamiento intrusivo.
El disco tiene cuatro movimientos. Y aquí aparece un primer problema. Como toda enumeración, una busca la razón de esa división y no parece tan claro qué sentimiento prepondera entre los movimientos, como si hubieran sido armados de forma caprichosa. Porque, en realidad, la base del disco es jugar a que lo divino y lo terrenal convivan, un vaivén constante de climas y temáticas.
En el movimiento I lo que invade en la lírica es la pulsión de vida, hasta el exceso, y también ciertos espacios para lo divino. Arranca con “Sexo, violencia y llantas”, donde hay un piano. Canta: “Primero amaré el mundo y luego amaré a Dios”, y el coro funciona como una apertura a lo celestial. Piña certera al mentón.
Luego viene “Reliquia”: las cuerdas aparecen en un viaje por el mundo donde las ciudades y los recuerdos sugerentes construyen un mapa de educación sentimental. La nostalgia acecha, pero sin solemnidades: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA, la sonrisa en UK”, “un mal amor en Madrid (¡El mal querer!)”, “en PR nació el coraje y el cielo nació en Buenos Aires”. Y un espacio para la fragilidad: “Pero corazón nunca ha sido mío, siempre lo doy, seré tu reliquia”.
En “Divinize” comienza el intercambio de idiomas, que no va a parar hasta el final del disco. Combina catalán con inglés y una percusión que recuerda el ritmo del corazón. De nuevo, la pulsión de vida. Rosalía se entrega sin miramientos: “Yo sigo viva, más viva que nunca”. Los idiomas suenan bien juntos, la musicalidad de las lenguas acompaña la de la canción.
Sigue “Porcelana” donde canta en latín, inglés y japonés y brevemente aparece una voz masculina no identificada porque no hay confirmaciones oficiales (¿será la misteriosa y esperada colaboración con Frank Ocean?). De a momentos el flamenco aparece como sonoridad y los fans de El mal querer celebrarán este reencuentro con el género que vio nacer a la figura de Rosalía.
En “Mio Cristo” surge el italiano y suena perfecto para la canción. “Mi cristo llora diamantes, mi cristo endiamantado”, y aparece la pregunta: ¿le habla a Dios o a un ser amado que canta música urbana y se viste con diamantes? Quién sabe, quizás son lo mismo, no importa.
El movimiento II incluye a “Berghain” y la ópera irrumpe en escena. En ese sentido, el alemán calza justo en la musicalidad, ya que es uno de los idiomas preoponderantes en la ópera como género. A esta altura del partido, sorprende la ductilidad de Rosalía para los idiomas y la pronunciación.
Es curioso que se haya elegido este tema como primer corte del disco. Es sumamente caótico y no tiene el formato de canción con estrofas, estribillo y puente. Primero hay una explosión de cuerdas, luego Rosalía canta operísticamente en alemán, se calman las cuerdas y cambia al español, y ahí surgen los colaboradores, dándole extrañamiento y más enrarecimiento al tema, ¡como si no alcanzara con lo anterior! Björk, élfica en su bosque musical, canta que hay intervención divina; y luego el remate de Yves Tumor de violencia y deseo arrollador diciendo: “I’ll fuck you till you love me”, en repeat. Esta locura expandida es un gran aporte al barroquismo general del disco. Cabe aclarar que las siguientes colaboraciones del disco son de bajo perfil, sin aportar grandes sentidos a las canciones, a diferencia de la cantante islandesa y el músico y productor estadounidense.
En este segundo movimiento las navegaciones del amor la llevan a los extremos: la declaración de amor y la canción despechada. Aquí entra en escena “La Perla”, con frases dedicadas a alguien al que trata de “terrorista emocional”, y que incluye la colaboración de Yahritza y su esencia. En “Mundo Nuevo” el flamenco aparece de nuevo y en “De Madrugá” se fusiona con un beat electrónico que lo enrarece. Esta última canción es una versión de un tema que Rosalía ha cantado en vivo, pero nunca había editado.
En el tercer movimiento hay dramatismo y la búsqueda de la redención. “La Yugular” comienza como una canción de amor y luego se convierte en una deriva alrededor de lo infinito del mundo, con un recitado in crescendo. “Sauvignon Blanc” es la balada definitiva del álbum, que bordea la cursilería sin cruzar el límite, ya que modera el tono de la cuestión amorosa nombrando marcas a las que renunciaría por amor casi en broma (Jimmy Choo, Roll Royce).
En el cuarto movimiento, Rosalía se mueve entre la nostalgia y la muerte, y va de lo terrenal para ir a lo divino de nuevo (el ascenso a los cielos). “Novia Robot” (exclusiva de la versión física del disco) es disruptiva porque empieza la orquesta y tiene un comienzo que simula la grabación de una publicidad de la electronic puchaina, una mujer-objeto de la que luego la canción se diferencia con una frase de empoderamiento femenino un tanto loca: “Me pongo guapa para Dios, nunca pa ti ni pa nadie, solo guapa para para mi Dios”.
En la “Rumba Del Perdón”, vuelve el flamenco a escena, colaboran Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, y el feminismo se va al carajo: la protagonista le perdona todas las machiruleadas al varón que se va a comprar cigarrillos (“toíto te lo perdono”). Y al final del disco, lo jugoso, “Memória[1]”, que comparte con Carmihno, y “Magnolias”. La búsqueda de lo trascendental la lleva a pensar en la muerte, en lo que va a pasar cuando no esté en ella, en el paso del tiempo. Cierra contundente el misticismo: “Y yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ellas”.
Los idiomas
Cuando en “Saoko” Rosalía cantaba “yo soy muy mía, yo me transformo” decía dos verdades en torno a su esencia como artista: una impronta que se conserva y una transformación en los estilos. Hay una que definitivamente cambió. En Lux ella canta en 14 idiomas (incluyendo el español) y parece que ya no es suya, que es del mundo. Que necesita cantarle a su público global para llegar a ellos. O, quizás, todo esto es una excusa para cantar en idiomas que le parecen bellos y adecuados para cada canción.
La cuestión es que hacia el tema 9, “De Madrugá”, cuando incorpora el ucraniano aparece la pregunta ¿por qué tantos idiomas? ¿Para qué? No hay algo en las letras que conecte a simple vista con lo ucraniano, y ya por la acumulación de idiomas, aparece el fastidio. Además, si se quiere entender el sentido hay que leer las traducciones sí o sí, lo cual le suma una logística al disco (me dirán que con las canciones en idiomas extranjeros pasa siempre esto, pero aquí, al menos, son los 13 cambios de idioma). Surge el interrogante, entonces, de si con menos idiomas el disco funcionaría similar y la respuesta, al menos para esta servidora, es que sí.
La misma Rosalía explica la razón por la que utiliza los idiomas: la correlación con las inspiraciones de santas, que son difícilmente rastreables en el disco, además de la importancia de la sonoridad de las palabras. Y acá es importante mencionar algo que tuvo lugar en las redes sociales, apenas se estrenó el primer corte de difusión: la sobreexplicación de las cosas. El sobreanálisis de las letras y de las imágenes por parte de influencers y público. Las entrevistas de Rosalía explicando el disco. Una canción y un disco no tienen que ser un jeroglífico a descifrar (entendemos que las obras tienen referencias e intertextualidades, pero qué denso se convierte todo cuando es un misterio insondable), ni tienen que escucharse con una explicación del autor. ¿Es interesante ver a Rosalía explicar las santas en las que se inspira, (pero que no nombra ni parafrasea en las canciones)? Sí, genial. ¿Necesario para escuchar un disco con 14 idiomas en una hora? No.
Las definiciones
Si Lux pudiera compararse con una torta sería una bañada en chocolate, con bizcochuelo de chocolate y relleno de mousse de chocolate. Solo se puede acompañar con algo amargo que maride y equipare. Cuando se utiliza una orquesta con toda su fanfarria y 14 idiomas, las letras son clave para equilibrar y no terminar dejando el disco.
Rosalía deja frases que pueden ser tuits divertidos (“No soy una santa, pero estoy blessed”, “Todo el mundo me quiere a su lao, tengo el buzón explotao”), metáforas inesperadas (“Soy un prado hecho de morfina, detrás de ti voy”), declaraciones de principios (“Seré mía y de mi libertad”, “me pongo guapa para Dios, nunca pa ti, ni pa nadie”) o cuestiones místicas-existenciales (“Cuando muera solo pido no olvidar lo que he vivido”, “yo quepo en el mundo y el mundo cabe en mí”, “Dios desciende y yo asciendo, nos encontraremos en el medio”), todo en un combo intenso y estimulante. Por eso, el maximalismo, sus excesos, son sostenidos por las letras que no son ni muy solemnes, ni muy cursis, ni muy grandilocuentes, ya que siempre hay una vuelta, o para bajarle el tono o para darle cierta ambigüedad.
El delirio místico aparece en la portada (la ropa de monja), en las letras, donde la devoción es una constante, en el uso de la orquesta para emular lo sagrado y celestial. Pero es un delirio místico amoroso, porque en el fondo, algo la marcó casi de forma ontológica y necesita encontrar respuestas.
Luego de tanta sobreestimulación, Lux nos deja una idea. Una mujer se convierte en artista pop, conocida en todo el mundo y en tres años compone un disco gigante. Rompe con lo que la hizo exitosa globalmente (su versión del reggaetón y los ritmos latinos), sorprende a todos llamando a una sinfónica para hablar de sus desamores y su relación con Dios, se inspira en mujeres y santas, retoma su flamenco amado y lo vuelve a versionar, y se expande hacia otras fronteras. Todo para buscar su verdad. ¿Inspirador para otras mujeres/feminidades? Muy probablemente. No será un disco para escuchar todos los días, ni en cualquier momento, ya que es muy intenso y requiere paciencia. No sabemos si con su nuevo delirio Rosalía encontró la verdad, pero sí que, en el camino, se graduó de artista pop global.