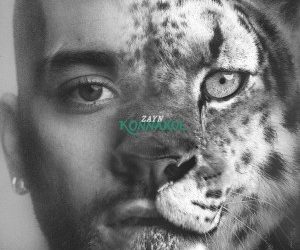Willem Dafoe en Buenos Aires: el cine como poesía y la experiencia de filmar con Gastón Solnicki
Podría afirmarse que Willem Dafoe sostiene un vínculo estrecho con Buenos Aires. Los hechos así lo constatan. A lo largo de los últimos años, el actor de La última tentación de Cristo se ha acercado a la ciudad porteña en numerosas oportunidades, casi siempre de la mano de su esposa (la cineasta italiana Giada Colagrande) y motivado por una conocida apetencia teatral: la misma que le valió su título de director artístico en el Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia, por ejemplo, o un protagónico junto a Baryshnikov en una puesta rioplatense de The Old Woman (2014), que se emplazó sobre el escenario de nuestro Ópera Allianz.
Pero el paso más reciente de Dafoe por Buenos Aires estuvo ligado a un hecho distinto y hasta ahora inusitado. Por primera vez, el intérprete norteamericano se encontró bajo la dirección de un realizador argentino, Gastón Solnicki, en un proyecto titulado The Souffleur (que se proyectará en la pantalla del Malba todos los sábados de febrero). Hasta donde sabemos, Solnicki no puede hacer un grand jeté. Pero resulta que filma y lo hace muy bien. Su sexto largometraje es portador de un rigor formal que no contradice las búsquedas emancipatorias de su autor.
No es casual que la rueda de prensa que brindaron Dafoe y Solnicki junto al productor de The Souffleur, Eugenio Fernández Abril, haya estado antecedida por un recordatorio de que el cine no tiene que estar necesariamente anclado a una búsqueda narrativa. “Creo que el gran poder del cine está en su poesía y no en su capacidad de relatar”, dice Dafoe. “El público siempre exige que haya una historia y lo entiendo, porque la narración es bellísima, pero a veces puede anular nuestra capacidad de pensamiento. Mi preferencia es ver películas que me pongan en contacto con mi curiosidad y con una forma determinada de asombro. Esa es la belleza del cine: cuando todo está demasiado orquestado, se llega a un punto de uniformidad”.
“Mis películas no nacen de una idea ni tienen un dispositivo que hay que aceptar o entender: intentan despertar emociones o epifanías que son las que trato de identificar cuando filmo”, sigue Solnicki. “A mí no me interesa repetir lo que hago, pero sí la idea de experimentar. Me encanta esta cita de John Cage: ‘Lo que estamos haciendo es tratar de entender lo que estamos haciendo’. Algo que amo, cuando tengo la suerte de mostrar mis películas en Venecia, es que siempre aparece un adolescente y pregunta: ‘Oh, regista, di che cosa parla il suo film?’. No de qué tratan mis películas sino de qué hablan”.
Tampoco es que The Souffleur esté completamente exenta de narración. Solnicki hilvana una serie de viñetas en las que Dafoe, en la piel de un administrador de hotel vienés, se resiste a la compra del establecimiento por parte de un desarrollador inmobiliario argentino. Pero lo que se sobrepone finalmente, si se quiere, es una meditación sobre lo efímero. De allí que la ficción se intercale con imágenes de archivo con más de seis décadas de antigüedad, registradas durante la apertura del edificio mismo.
“La película expresa profundamente algo que todos compartimos: el miedo al cambio, a la mortalidad, a que las cosas que amamos desaparezcan, la pregunta en torno a cómo sostener las tradiciones que intentamos preservar”, sigue Dafoe. “Lo que más me emociona a mí es el material de archivo de la gente patinando. Y no tuve nada que ver con eso ni puedo pretender posesión alguna sobre esas imágenes. Pero en el contexto de nuestra película, son potentes. Uno se pregunta: ¿Dónde estarán esas personas? ¿Estarán vivas? ¿Qué les pasó? ¿Qué atravesaron? ¿Qué importancia tenía el patinaje para ellos? ¿Se habrán enamorado en esa pista? A veces, cuando el motor narrativo es muy preponderante, uno carece de esos momentos de reflexión en los que piensa: ‘Qué extraña es la vida’”.

Solnicki continúa: “Hay algo en el hotel como metáfora y como estructura que tiene que ver con algo de lo que creo que habla la película, por lo que escucho en adolescentes: un mundo que no conocieron pero que saben que se fue y buscan. Aunque ya no exista tanto el tungsteno o el vinilo, la gente sigue necesitando cierto calor. En este contexto de colapso que se ve por todos lados (en el gobierno, en el Instituto de Cine), siento casi como un milagro que estas películas existan”.
Además de la confrontación con lo impermanente, en The Souffleur se reitera un cierto elemento afincado en la disrupción: no solo en el atropello prepotente con el que el gerente argentino recorre el edificio sino también en la progresión de la banda sonora (la cuna de los pianos Bösendorfer termina rematada con un tema de Damas Gratis) y, quizás en un sentido más metatextual, en el hecho de que Solnicki haya trascendido su labor como director e integrado el elenco como un intérprete más.
“Esta película tiene muy presente la cuestión de la identidad”, afirma el director. “Para mí, que vengo de una familia judía de Europa del Este, no me importa en absoluto esa idea de ‘yo soy esto’ o ‘yo soy aquello’, así hablemos de ficciones y documentales, o territorios y fronteras. Esa es una idea de lo humano en la que no pienso para nada. Para mí es igual de personal, pero por primera vez fui consciente de que quería traer más de Argentina. Me di cuenta haciendo esta película de que todas las cosas que yo proyectaba sobre Viena ya no las encuentro allí. Toda esa vida bohemia que me conmovía y me recordaba a mi abuelo ahora está acá en Colegiales, en Montevideo y en Brooklyn, pero no en Viena”.
“Elegí a Pablo Lescano, que es el artista de cumbia favorito de mi primo, porque su música fue como una vela cuando necesitábamos entrar en calor en la atmósfera fría y rígida de nuestro rodaje. Y Stéphanie Argerich, por cierto, toca el piano de verdad en la película. No es pianista, aunque está rodeada y hasta intoxicada de ellos, pero se mostró muy agradecida de poder tocar”.
Al invocar a Argerich, Solnicki está haciendo referencia a una escena crucial de The Souffleur en la que Dafoe es testigo de una pieza interpretada en vivo por ella. A medida que cobra fuerza, el actor se entrega a una serie de macro-momentos emocionales en los que termina desprendiendo lágrimas como un géiser conmocionado. Cuando Rolling Stone le pregunta sobre su proceso a la hora de encarar escenas de ese tenor, Dafoe responde generosamente.

“Estábamos en este sótano, ya por el final del rodaje, y yo sabía que tenía que haber algún tipo de quiebre en mi personaje porque narrativamente no se sabe bien qué es lo que pasa con él. Tenía que ver o sentir algo después de haber estado tan nervioso y neurótico ante la posibilidad de perder el control y que alguien más se ocupe de las cosas. Entonces, en un momento de quietud, se detiene a escuchar esta música hermosa y elegíaca, y lo cierto es que se sintió como una liberación para mí. Ver a esas dos mujeres en el piano, y ser consciente de que también se aproximaba el final de nuestra filmación, fue algo que me conmovió. Algo así solo puede ocurrir si uno se pone al servicio de que las cosas sucedan, sin tener una intención ulterior”.
“Lo que intento hacer es tratar de olvidarme de mí mismo, porque eso hace que uno se encuentre más disponible. Si uno está constantemente protegiendo lo que sabe, lo que vivió y, en términos más generales, la persona que cree ser, lo que pasa es que te terminás endureciendo. Es un poco la distinción clásica entre el actor y la estrella de cine. Las estrellas pueden hacer cosas bellísimas y ser usadas de una manera iconográfica, respondiendo exactamente a lo que se espera de ellas, pero lo que busco yo es que la película me defina a mí y no lo contrario, para que precisamente me pase algo tan transparente que el público pueda acompañarlo. Probablemente es por eso que busco directores con una visión fuerte”.
Quizás, por el rigor y la seguridad de sus imágenes, se podría presuponer que Solnicki tiene una visión autoral recrudecida, pero cuando Rolling Stone indaga sobre sus modos de encarar la puesta en escena, él asegura huir al engolosinamiento de una estética y a la idea de estilo (un efecto colateral, bromea, de haberse iniciado en el cine filmando a una familia poco dócil, pero que luego atribuye a Mauricio Kagel, el foco de su primera película, Süden). La pregunta que se desprende, entonces, es aquella que gira en torno a su método. ¿Cómo hace para negociar la búsqueda de lo azaroso con todos los condicionamientos materiales que tanto pesan en cine?

“La mayoría de las cosas a las que estamos acostumbrados están sobredimensionadas, ya sea la estructura de un edificio o el presupuesto de una película”, responde Gastón. “De algún modo aprendí a tratar de no ir más allá de donde debería ir, y a trabajar alrededor de aquello que me resulta cercano. Así empecé, al menos; de una manera documental, espiando a mi familia. Hace algunas películas, con Kékszakállú, volví a esta idea de Chantal Akerman: si algo funciona, no importa de dónde venís sino hacia dónde vas. Entonces aparece esta noción de empezar a poner cosas frente a la cámara, aunque no estén preconcebidas, para cumplir una función específica. Funcionan, son una epifanía, y después se articulan de otra manera cuando las movés en el montaje, que es donde en realidad se escriben mis películas”.
¿Hubo alguna epifanía que haya terminado de dar forma a The Souffleur? “Sentía que estaba naturalmente anestesiado”, admite el director. “Es una película que empezó con la muerte de un amigo, Hans Hurch. Mi novia sufrió mucho durante los años en los que yo estaba esperando para filmar. Una vez me llamó y me dijo que estaba saliendo con un pensionado, porque pensaba que lo único que hacía era ir al gimnasio y jugar al tenis. Yo tenía que estar listo como si fuera un paracaidista esperando, porque no sabíamos si Willem iba a estar disponible dentro de dos semanas para filmar. Pero este bucle que cierra la película de la muerte de un amigo fue el disparador de una amistad”.