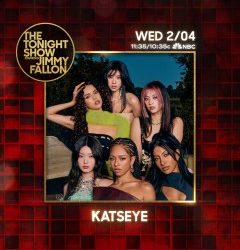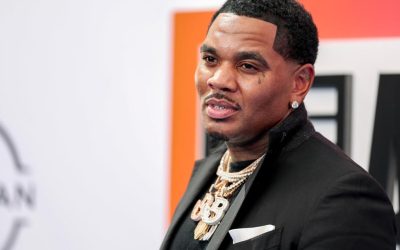Carca: “Los arreglos de El Reloj superaban lo musical, eran cachetadas sensoriales”
Una mística colorida. Así define Carca las circunstancias que atravesó en el último año, con un highlight al que le saca todo tipo de dramatismo. Después de recibir un trasplante de corazón, el órgano se detuvo y durante cinco minutos estuvo clínicamente muerto. Los que crecimos en los 90 recordaremos siempre el incidente similar que atravesó el periodista y escritor Víctor Sueiro, que reinventó su carrera a partir de ese relato. El caso de Carca es diametralmente opuesto. “Es algo que no se refiere, ni se remite, a algo de todos los días de una vida medianamente normal, pero a la vez creo que cada uno lo puede ubicar en diferentes lugares de lo emocional o de lo profesional acorde a otro conjunto de vivencias que vengan concadenadas a esa situación”, dice Carca. “Es decir, para mí fue muy práctico y quizás muy poco trágico porque, en realidad, lo trágico fue la antesala de todo eso, donde llevado por otra institución y otros profesionales no daban pie con bola en cuanto a lo que pasaba. Pero una vez iniciado el proceso de comenzar con un tratamiento que tenía nombre y apellido, para mí fue un trámite. La incertidumbre se volvió un proyecto claro y una meta clara. Entonces nada de tragedia, porque había una solución. Una vez que está la batalla ganada y que uno está fuera de peligro y que el final es feliz, marca el comienzo de una nueva etapa de trabajo y de expresión. Me parece correcto que sea una información que se divulgue, pero hasta cierto punto, donde nunca debe ser más importante que lo que uno hace, o hizo. Pero bueno, qué sé yo, tiene una mística colorida”.
Se lo ve feliz y tranquilo, a Carca, en el living de su casa, a pasitos del Barrio Chino, rodeado por una cuidada colección de vinilos que dejan pistas de sus influencias o intereses. Desde la compilación Congo Revolution, del sello inglés Soul Jazz Records, hasta álbumes de los Beach Boys, de Alice Cooper, de T-Rex y uno, Erótica, de Jorgelina Aranda, producido por Billy Bond en los 70. También hay afiches de películas eróticas de esos años, uno de Isabel Sarli y otro de Compañeras de la noche en Dinamarca, de Vernon P. Becker. Pistas del universo creativo del músico que se prepara para presentar Exultante (Geiser Discos), su nuevo álbum, el jueves 6 de este mes en La Trastienda, Balcarce 460 (entradas acá).
“El asunto es más intelectual, porque en realidad yo desconocía lo que había pasado, porque hubo un secreto entre los profesionales y mi entorno, que prefirieron no contármelo. Entonces, yo solo tenía una imagen y una sensación. Y después, cuando uno sabe y coloca esas fichas desde una formación cultural, con todo un bagaje de los rituales de la civilización, viene toda la porquería esa”, dice sobre los célebres cinco minutos que pasó en otro plano. “Porque para mí el asunto es mucho más simple, porque yo creo que venimos acá, pero somos de allá. Como que venimos acá a conocer los placeres terrenales, la duda, el quilombo, los vicios y un montón de cosas lindas que nos ofrece la osadía del cuerpo. Pero no hay mucha vuelta. Hablar de la muerte es de un bagaje cultural trillado. Lo más interesante del asunto es entender la vida más que la muerte. Hay que darlo vuelta”.
En junio volviste a tocar en vivo como invitado de Lapsus. ¿Cómo fue esa experiencia?
Me costó salir del cascarón, pero fue hermoso porque había que empezar a mover los dedos de nuevo, a involucrarse con el swing más que con el volumen y la distorsión. Me vino bárbaro porque en Lapsus hay un grupo humano liderado por Pablo Hadida, mi admirado guitarrista de swing, de lap steel y pedal steel. Lo que aprendí de ese instrumento es gracias a él, que sigue siendo mi “profesor consultante”. Pero, antes que eso, es un hermano de la vida. Y el grupo, por supuesto, me gusta mucho.
¿Fue emotivo encontrarte tocando otra vez en un escenario?
Yo no vivo mi propia vida como una novela. Así que, en ese momento, no reparé en lo emotivo. Sí en volver a enfocar, en volver a ser eficaz, en volver a ser parte de un engranaje, de una máquina que necesita cierto compromiso, responsabilidad y entrega.
¿Te juntaste a ensayar antes o fuiste directamente a tocar?
Nos juntamos un par de días antes en casa, con un par de ellos. Ya me habían dado los cuatro temas y su respectiva grabación. Pero los practicamos y me puse al tanto de cuáles eran mis espacios. Porque si no encuentro ese hueco, sería un invitación solo por amistad. Y lo que importa, al final, es la música. Y es la música la que tiene que fundamentar tu inclusión en un grupo. Quizás, en un momento, adquiera el pesado sentimiento de lo trascendente que pudo haber sido y con el tiempo adopte cierta categoría de momento cumbre en mi historia.
Este año, entre otras cosas, estuvo marcado por el boom de la serie de El Eternauta, la célebre frase “Lo viejo funciona” y el rescate de El Reloj, una banda de la cual fuiste cercano muy tempranamente y que reivindicabas cuando prácticamente nadie lo hacía. ¿Cómo viviste ese fenómeno?
Si fuese un pelotudo saldría a darme corte que yo lo hice antes, pero no creo que eso sea un recurso que sirva para algo. Simplemente, es una realidad. De mi generación, fui uno de los pocos, o quizás el único, que reparó en esa clase de grupos.

¿Qué era lo que más te fascinaba de El Reloj?
Lo inclasificable, esa atmósfera única, misteriosa, donde el virtuosismo casi no tenía preponderancia, sino más la deformidad de unos arreglos que también superaban lo musical y te llevaban a lugares que eran como cachetadas sensoriales. Uno no podía comprender cuántas guitarras o cuántas cosas estaban sonando porque la patada era más fuerte que el análisis. Y eso en la música me encanta porque la música no es para los músicos ni para analizarla. O sea, pega o no pega. Y El Reloj tenía todo eso. Aparte, también, de la vibra del Oeste, ¿no? Hay un lenguaje muy friki del Oeste en cuanto a una especie de formación del virtuosismo barrial, donde la lejanía con el mundo supuestamente cool te permite moverte sin ningún tipo de parámetros, con una libertad que muy poco tiene que ver con la especulación comercial. Y bueno, eso se vibra. Ver a [el fallecido baterista] Locomotora Espósito y a esa gente ejecutando sus instrumentos y haciendo sonar esas cosas que tenían con esa prestancia, ese volumen y esos loops, tenía una mística de recontra recarajo.
Esa dimensión barrial que conjuga la esquina y el infinito…
Estás haciendo música en otro planeta. El barrio, en ese momento, es tu planeta. A algunos, en Ciudad Evita nos tocaba la psicodelia de los bosques. A otros les tocaban los trenes y las birrerías. Y bueno, así cada uno fue armando su universo.
En los últimos años colaboraste con Los Espíritus, con Dante, y con Poseidótica, en una versión buenísima de un tema de Charly García…
Yendo de la cama al living fue el primer disco que me compré con mi dinero, voluntariamente, a los 12 años. Eso explica, en buena medida, la importancia de esa versión. Después toqué “Jeremías, pies de plomo”, invitado por Ricardo Soulé, un par de veces. De ahí se deriva la versión con Los Espíritus. Y con Dante nos une algo hermoso, que es la relación con su padre, al que le gustaba muchísimo mi existencia como músico y sobre todo A un millón de años blues. La osadía de ese disco en ese momento la festejaba muchísimo. Yo a Dante lo conozco de chico y siempre supe que iba a ser un un grosso, igual que Emma.
En los tiempos que Luis armó Los Socios del Desierto…
Me acuerdo que Dante vino a ver un show mío en el Morocco. Ellos tocaban con los Kuryaki el fin de semana siguiente, y el brother se quedó alucinado con el formato trío. Según me pareció, cronológicamente hablando, su fascinación por ese formato pudo haber tenido algo que ver… Porque de hecho el que le comió el coco a Luis para que volviese el formato trío fue Dante. Pero yo creo que son vibras universales, que las leemos algunos que somos permeables a eso y estamos con el radar bien apuntado en el mismo momento.