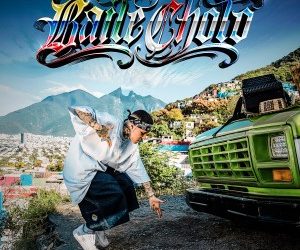Orquesta Failde: Cuba y danzón para la eternidad
Siempre es gratificante encontrarse con artistas que ven y entienden el poder de la música autóctona de su país, que la admiran, pero al mismo tiempo buscan mantenerla vigente sin necesidad de cambiar su esencia; artistas con la capacidad de innovar mientras preservan un género musical. La Orquesta Failde es un reflejo del sonido cubano más auténtico, con nuevas herramientas que mantienen viva esa sonoridad hasta el día de hoy.
“La nominación es un abrazo inmenso, un reconocimiento al trabajo serio, honesto y lleno de amor que hemos hecho con el danzón y con la música cubana. Es un símbolo de que lo que parecía solo una tradición antigua puede estar de pie en la gran vitrina de la música latina”, nos dice Ethiel Faílde, músico y director de la orquesta, sobre la nominación de la agrupación al Latin Grammy. Además, recalca la importancia de trabajar por amor a sus músicas de raíz: “No somos un producto de marketing musical, somos una orquesta que parte de una raíz verdadera, se proyecta con respeto, con frescura y haciendo música a mano”.
Sin más preámbulo, los dejamos con lo que perfectamente podría ser una clase sobre música cubana:
No hay nadie mejor para hablar del danzón que tú, descendiente de Miguel Faílde, creador del primer danzón. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce nada de la música cubana qué es un danzón y cuál es su esencia?
El danzón es mucho más que un género musical: es un símbolo sonoro del mestizaje entre África y Europa, del que han derivado nuestros pueblos. Es memoria, identidad, elegancia, y también resistencia cultural.
“El danzón funde en una misma pieza esas etiquetas que, en la música, nos han llevado a definir lo culto por un lado y lo popular por otro”.
La partitura fundacional, ‘Las alturas de Simpson’, lleva la firma y sensibilidad de mi tío-tatarabuelo, Miguel Faílde en Matanzas. Su estreno oficial fue el 1 de enero de 1879 y, desde entonces, es reconocido como el baile nacional de Cuba, aunque yo creo que Cuba tiene muchos bailes nacionales.
Miguel era un mulato cubano, hijo de una mujer negra y de un español emigrado de Galicia; un músico muy joven que interpretó la sensibilidad del momento, y concretó algo que estaba en el ambiente, algo que sonaba más criollo, más nuestro. En ese proceso de creación del danzón, los bailadores jugaron un papel fundamental, al punto que la primera versión de ‘Las alturas de Simpson’, presentada por Faílde en una de las fiestas de la época, era una contradanza, y los asistentes le dijeron, “No, queremos algo nuevo”.
El danzón es un diálogo entre instrumentos —la flauta que canta, los violines y metales que responden, los timbales y las congas que marcan el pulso y la sabrosura negra— y también entre culturas. El danzón funde en una misma pieza esas etiquetas que, en la música, nos han llevado a definir lo culto por un lado y lo popular por otro. Tiene una primera parte donde las melodías y armonías alcanzan una finísima elaboración, y luego rompe en un sabroso montuno que invita al baile, la alegría y la sensualidad, todo en un mismo espacio-tiempo, como la vida misma.
Parte de la magia está en la cadencia y en las pausas. En esos silencios, el danzón respira y deja espacio al baile, a la mirada, a la complicidad de la pareja. No es un ritmo frenético, es un baile de elegancia y sutileza, donde cada paso y cada gesto cuentan.
A pesar de que nació hace casi siglo y medio, el danzón sigue vivo porque es capaz de renovarse sin perder su esencia. Es la raíz de muchos otros géneros cubanos —del mambo, el chachachá y el danzonete—, se mezcló con el son, cambió de formatos y también encontró un segundo hogar en México, donde es parte de la vida cotidiana.
“Escucharla cantar es escuchar a Cuba, su historia, un camino lleno de escenarios y de emociones”, nos dice Ethiel sobre Omara Portuondo.
Para mí, el danzón es como un espejo de lo que somos los cubanos: mezcla, ritmo, tradición, resistencia, elegancia, pero sin dejar de mirar el presente, lo que está de moda y es sano para el corazón. Cuando lo interpreto con la Orquesta Failde, no solo pienso en la historia, pienso en cómo hacerlo vibrar hoy, cómo emocionar a otras generaciones sin traicionar su alma. No creo que mi misión sea llevarlo a las listas de éxitos: es mantenerlo vivo, y que tenga un lugar en la banda sonora de hoy.
A veces, algún puritano se aparece y me dice que solamente debería tocar danzones, algo que ni el propio Miguel Faílde hacía en su momento, pues en los bailes que amenizaba alternaba boleros, polkas, mazurcas y otros ritmos de la época. A nosotros todo lo popular bailable nos mueve y nos interesa; incluso hemos incursionado en la cumbia y el merengue, porque sentimos que todas esas músicas comparten un ADN. Pero no dejaremos de insistir con el danzón.
La salsa fue mezcla de géneros como la guaracha, el chachachá, el mambo, o el son cubano, pero muchas veces la gente olvida esa verdadera esencia y origen del género.
Yo no soy un musicólogo, ni alguien que pueda explicar con abundancia un tema tan complejo. Apenas puedo compartir algunas ideas, como músico y como bailador, las mismas que asumo al trabajar el repertorio de mi orquesta o lo que llevamos a un disco.
Creo que la salsa, primero, fue una etiqueta para simplificar y resumir, bajo un único nombre, toda la variedad de ritmos que emergieron de Cuba y que al público le costaba identificar. Luego, al interior de ese movimiento, se fueron fusionando y estilizando las matrices del son y de la música cubana con otros géneros y estilos del área tropical en lugares de Estados Unidos, donde lo latino se impuso por su verdad y sabrosura, particularmente en Nueva York.
Por razones ajenas al arte, los músicos cubanos en la isla no pudieron participar de un modo significativo en este proceso. Ese diálogo con la fuente original y sus cultores, ese intercambio tan necesario, se debilitó, y en términos de promoción y de mercado, los artistas que decidieron permanecer en Cuba fueron los menos favorecidos.
Creo que, ahora que los urbanos están mirando y redescubriendo la maravilla de la salsa, convendría recordar que la raíz es cubana. Y aunque al gran público le siga costando diferenciar un chachachá de un son, los comunicadores y los profesionales tienen la posibilidad —y la responsabilidad— de llamar a cada ritmo por su nombre y reconocer de dónde viene, sin negar que es ya una práctica cultural compartida por muchos pueblos hermanados del Caribe.
En el disco Caminando Piango Piango ustedes trabajan junto a Andy Montañez y Omara Portuondo. Además, también han grabado junto a Silvio Rodríguez, ¿qué significan ellos para la música desde tu perspectiva?
En Caminando Piango Piango quisimos rendir homenaje a nuestra historia musical, a la ciudad donde vivimos, Matanzas, sin dejar de mirar hacia adelante y hacia los lados. El título mismo lo dice: “Piango Piango”, que viene de África y significa “poco a poco, con calma”, construyendo camino con paso firme. La Failde tiene ya 13 años de trabajo, y quisimos hacer una especie de resumen de lo que somos. Por eso está plasmado el danzón en varias formas, por eso hay un poco de timba y de rumba; también han regresado algunas de las voces que identificaron a la orquesta en otros momentos.
Ahora, esos invitados en particular son maestros en toda la hondura de la palabra, que representan lo mejor de nuestra cultura, que siguen vigentes y que nos recuerdan que la música verdadera no tiene edad. Ellos son monumentos vivos de la cultura latina.

Omara Portuondo es la última gran exponente de la canción cubana, maestra del bolero y el son, diosa del filin. Escucharla cantar es escuchar a Cuba, su historia, un camino lleno de escenarios y de emociones. Es una mujer talentosa y disciplinada que ha sido testigo de tantos momentos imprescindibles de la música en Cuba: Tropicana, las D’Aida, el filin, voz de la Nueva Trova, el Buena Vista Social Club… A sus años sigue encantando y demostrando que la esencia verdadera no se marchita. Omara enseña desde su humildad, desde su manera de hacer las cosas, incluso con sus miradas y silencios.
Andy Montañez, por su parte, es una leyenda de la salsa y de la música puertorriqueña; es un sonero y un bolerista de ley. Su timbre es inconfundible, y su trayectoria nos recuerda lo grande que es la música caribeña cuando se hace con autenticidad. Cantar con él es tender puentes entre islas, entre públicos y entre épocas.
Pero la versión final del disco va más allá: Silvio Rodríguez se une con ‘Danzón para la espera’, que es un respiro poético dentro del álbum, una pausa para pensar y sentir.
“A primera oída, el panorama sonoro actual parece bastante monocorde y aburrido; por eso, en nuestros conciertos y discografía tratamos de hacer una gran ensalada musical”.
Mucha gente se preocupa por innovar, pero a veces olvida la importancia de preservar. La Orquesta Failde parece innovar siempre desde la intención de preservar.
Creo que ahí está la clave. No se trata de escoger entre preservar o innovar, sino de encontrar el equilibrio. Para innovar, primero hay que conocer y respetar la tradición, estudiar los estilos, las partituras originales, la forma en que se interpretaban el danzón y nuestros géneros y ritmos tradicionales en su época. Pero tampoco se trata de dejarlo guardado en una vitrina.
Nuestra misión, la que defendemos en la Orquesta Failde, es mantener viva esa raíz, pero llevarla al presente: arreglos actuales, colaboraciones con otros artistas, grabaciones con el sonido de hoy, nuevas letras. Innovamos, sí, pero desde la conciencia de que lo hacemos para preservar y, a su vez, nos apropiamos de ese legado para hacerlo a nuestra manera: gozando, sintiendo y disfrutando.
Variedad, mezcla, equilibrio: son aspectos que nos interesan mucho. A primera oída, el panorama sonoro actual parece bastante monocorde y aburrido; por eso, en nuestros conciertos y discografía tratamos de hacer una gran ensalada musical. Ahora bien, hacemos todo eso sin olvidar al bailador: esa también es nuestra razón de ser.
De la moda o la sensibilidad actual, pues nos quedamos con esas ganas de ser vintage. Si mañana tuviéramos que colgar los guantes y dedicarnos a otra cosa —porque la vida en nuestro país está muy dura, porque el mercado mundial no tiene un lugar para nosotros, o porque una guerra paraliza el planeta—, podríamos mirar estos 13 años con sano orgullo, porque hemos hecho la música que hemos querido, porque el público nos ha dado mucho cariño, y también por nominaciones como esta que nos llegó a los Latin Grammy.