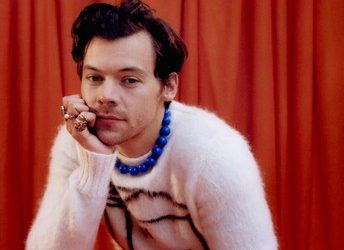La gran migración inversa – Rolling Stone en Español
Tan pronto como parten de la costa panameña, todos suspiran aliviados. Edinson, rodeado por otros 30 migrantes venezolanos apiñados dentro de una lancha mediana sobrecargada, se agarra con fuerza al borde. Es un hombre de 37 años, alto y delgado que destaca por su presencia, ya que sobresale por encima de todos los demás. En las últimas dos semanas, se ha convertido en el capitán de facto de un grupo de migrantes que regresan a Venezuela.
En este punto de su largo viaje, se sientan en silencio bajo un cielo azul y un sol abrasador. El final está a la vista. Con una gorra negra de los Dodgers de Los Ángeles y una camiseta azul, Edinson contempla el cristalino mar Caribe. Sabe que estas aguas pueden ser mortales; hace un par de meses, una embarcación que transportaba a 19 migrantes se volcó no muy lejos de aquí, pero Edinson se dice a sí mismo que ha sobrevivido a cosas peores.
El barco es pilotado por dos lancheros locales, quienes recogen agua constamente para evitar que se inunde. Vestidos de negro de pies a cabeza, estos operadores ahora se ganan la vida transportando migrantes desde Colón, una provincia panameña, hasta La Miel, un pequeño pueblo cercano a la frontera con Colombia. Esta ruta marítima de 12 horas es la única forma que tienen los migrantes de sortear la densa, pantanosa y mortal selva del Darién que conecta ambos países, la única franja de tierra que une América del Norte y América del Sur a través de América Central. Cada persona que realiza el viaje ha arriesgado su vida al menos una vez para atravesar la selva hacia el norte en su intento de llegar a Estados Unidos. Esta vez, en su camino de regreso a Venezuela, quieren evitarla a toda costa, incluso si eso significa enfrentarse a las agitadas aguas del Caribe.
Son las 9:19 a. m., el agua cálida salpica el bote mientras navega paralelo a la costa, donde aún se pueden ver exuberantes selvas tropicales a la distancia. Mientras Edinson se agarra a las asas metálicas, una mujer con un poncho de plástico azul claro y con el cabello al viento, se abraza a su hija pequeña. Delante de ellos, un joven padre sostiene a su hijo de cinco años en su regazo, abrazándolo con fuerza mientras atravesamos las grandes olas. Todos a bordo logran reprimir su miedo ante la simple perspectiva de regresar a casa. “Solo pienso en llegar, llegar, llegar”, dice Edinson.
Sin saberlo, Edinson forma parte de una tendencia creciente de “migración inversa” que está surgiendo en todo el continente americano. Hace un año, este movimiento habría sido inimaginable. En 2024, durante la administración de Joe Biden, más de 300.000 migrantes que se dirigían al norte atravesaron el Tapón del Darién. Después de que Donald Trump desmantelara efectivamente el proceso de solicitud de asilo durante su primera administración, cientos de miles de migrantes, impulsados por la pandemia y las condiciones críticas en sus países de origen, se dirigieron a los Estados Unidos. Esas cifras se desplomaron cuando Trump volvió a asumir el cargo y comenzó a redoblar su programa antiinmigrante.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo 2.831 personas cruzaron el Darién entre enero y marzo de 2025, lo que representa una disminución del 98 % en comparación con 2024. En marzo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró que el Tapón del Darién estaba efectivamente cerrado y señaló con orgullo que la crisis migratoria de su país había terminado. Sin embargo, esa declaración pasa por alto una nueva crisis invisible que se está gestando lentamente a plena vista, a kilómetros de distancia del Darién. Los migrantes siguen arriesgando sus vidas, solo que ahora lo hacen en su camino hacia el sur, no hacia el norte.

Como informó Reuters por primera vez en marzo, más de 2.800 migrantes con destino a Estados Unidos en México solicitaron ayuda a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas para regresar a sus países de origen en enero y febrero, pocas semanas después de que Trump llegara a la Casa Blanca. Muchos de esos migrantes habían estado esperando en el limbo para entrar en Estados Unidos. En junio, la OIM estimó que aproximadamente 7.696 migrantes que se dirigían al sur habían viajado desde Panamá a Colombia desde febrero. Aunque es difícil hacer un seguimiento de estos datos, los movimientos sobre el terreno apuntan a un nuevo capítulo monumental en la historia de la migración: la desintegración del sueño americano.
“Al convertir a la población refugiada en una prioridad para las fuerzas de la ley, se está poniendo fin a un capítulo al que aspiraba Estados Unidos; ser un lugar de refugio”, me dice Andrea Flores, vicepresidenta de políticas y campañas de inmigración de FWD.us, una organización bipartidista de defensa de la inmigración. “El sueño americano significaba que, independientemente de los antecedentes, nuestra Constitución protegía todas estas identidades y creía que a través de nuestro sistema de inmigración y el concepto de naturalización se podía llegar a ser estadounidense. Esa idea del sueño americano está llegando a su fin”.
Entonces, ¿qué sucederá cuando los migrantes dejen de mirar hacia el norte?
Comenzando de nuevo en los EE. UU.
Hace siete meses, Edinson nunca imaginó que volvería a Venezuela.
Al igual que millones de personas que viven bajo el régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro, Edinson, padre de dos niños pequeños, luchaba por mantener a su familia como vendedor ambulante de artículos de segunda mano. Por décadas, Venezuela ha atravesado una crisis sociopolítica que ha privado a los ciudadanos de sus derechos civiles básicos y de oportunidades económicas. Desde 2014, cerca de 8’000.000 de venezolanos han abandonado el país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento forzoso registrada en el hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo.
Edinson vio cómo sus vecinos hacían las maletas y huían a Estados Unidos, pero la idea de dejar atrás a sus hijos lo mantuvo anclado en su ciudad natal, Caja Seca, una pequeña comunidad rural. Estaba en paz con la idea de llevar una vida sencilla y encontraba felicidad en las pequeñas cosas: jugar baloncesto con sus hijos, llevar al mayor a los entrenamientos y cenar con su madre todas las noches. A kilómetros de Caracas, rodeado de bosques, Edinson logró mantenerse alejado de la agitación política de la capital, incluso cuando allí estallaron protestas masivas contra la represión de Maduro.
Pero, en el verano de 2024, el hijo de tres años de Edinson enfermó. Para ayudar a pagar las consultas medicas y los medicamentos, Edinson viajó a la capital, a casi nueve horas de distancia, donde vendió ropa y tenis usados para obtener dinero rápido. Un par de semanas y muchos viajes después, los ahorros de Edinson se habían agotado y apenas podía permitirse comprar comida. Culpaba al régimen de Maduro, y se dio cuenta de que la única forma para que su familia sobreviviera era marcharse de Venezuela y dirigirse al norte.
Jorge, uno de los mejores amigos de la infancia de Edinson, había dejado Caja Seca hacía un par de años y, tras recibir un permiso humanitario bajo la administración Biden, acabó trabajando en una tienda de llantas en Indianápolis. Jorge le habló a Edinson de las mejores oportunidades que podía encontrar, de lo que significaría para él tener suficiente dinero en el bolsillo para ayudar a su hijo. Las cosas no eran perfectas en Indiana, le decía Jorge a Edinson, pero esa sensación de asfixia y paranoia había desaparecido, y eso fue suficiente para inspirar al venezolano a empezar a hacer planes. De repente, la motivación no era solo económica, también estaba el saber que la vida podía ser diferente, libre de miseria y opresión. Se reuniría con Jorge, enviaría dinero a su familia y, con el tiempo, los traería a Estados Unidos. “Esa era la única solución que se me ocurría”, dice Edinson.
El 1 de octubre de 2024, Edinson dejó Venezuela y comenzó su viaje hacia el norte, mientras Estados Unidos se encontraba en plena campaña electoral presidencial y la ventaja de la vicepresidenta Kamala Harris sobre Trump se reducía poco a poco. El día que Edinson se marchó, Trump celebró un mitin electoral en Milwaukee, en el que advirtió a la multitud sobre una “invasión masiva de migrantes”. Para entonces, llamar a los migrantes venezolanos “criminales” y “miembros de pandillas” se había convertido en una parte fundamental del discurso de Trump.
Mientras Trump apostaba por su retórica nacionalista y antiinmigrante para movilizar a los votantes, Edinson se aferraba a la esperanza de que los estadounidenses fueran capaces de ver más allá del alarmismo y los ataques infundados. “Mucha gente en Caja Seca me dijo que no fuera [a Estados Unidos] y que esperara a los resultados de las elecciones”, cuenta Edinson. Estaba convencido de que, al igual que las generaciones anteriores de migrantes venezolanos, acabaría encontrando una vía para legalizar su situación. Independientemente del resultado político, Edinson confiaba en el sistema estadounidense.
Durante 2024, en pleno apogeo de la ola migratoria hacia Estados Unidos, un promedio de 3.000 personas atravesaban a diario el Tapón del Darién. Conocida como “la selva más peligrosa del mundo”, millones de migrantes y refugiados arriesgaron sus vidas e intentaron cruzarla durante los años de Biden, a pesar de los intentos del Gobierno de restringir el asilo. Aun así, Edinson pensaba que tendría la oportunidad de empezar una nueva vida en Estados Unidos.
El sueño americano
En octubre, Edinson tardó casi cuatro días en cruzar a pie el Tapón del Darién, pasando junto a cuatro cadáveres en el último tramo de la selva: los restos demacrados de una madre y su hija que murieron abrazadas; una mujer que parecía haber recibido un disparo en la cabeza; el cuerpo descompuesto de lo que parecía ser un anciano; y muchos, muchos huesos y cráneos humanos que bordeaban los senderos pantanosos y cubiertos de maleza.
Tan pronto como Edinson salió del Tapón del Darién y llegó al pequeño pueblo panameño de Bajo Chiquito, llamó a su madre a Caja Seca. “Nunca hagas esto”, le advirtió. Descansó unos días en el campamento improvisado para migrantes del pueblo, lleno de solicitantes de asilo que acababan de atravesar la selva y necesitaban atención médica urgente. Desde allí, Edinson tomaría varios buses a través de Centroamérica hasta México, donde comenzaría el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos.
En 2021, un par de días después de la toma de posesión de Biden, pasé una semana informando desde el Tapón del Darién. Lo que me inquietaba no era lo que veía y oía a mi alrededor —la peligrosa fauna salvaje, los gemidos de dolor de las madres haitianas mientras llevaban a sus hijos que lloraban por las colinas con los pies ensangrentados y llenos de ampollas, y los rastros de mochilas abandonadas—, sino todo lo que no podía ver. Lo que más me inquietaba era la ciega lealtad de los migrantes a los ideales que los empujaban hacia Estados Unidos. Su capacidad para enfrentar cualquier riesgo, incluso la muerte, en busca de libertad, justicia e independencia. Después de haber vivido bajo el autoritarismo, la violencia de las pandillas y/o la pobreza, comprendían lo sagrados que eran los derechos estadounidenses, lo vital que era nuestra Constitución y el privilegio que representaba nuestra democracia. “¿Vale la pena el sueño americano?”, me preguntaba durante la travesía. La respuesta siempre era un rotundo sí.
En 1931, el escritor e historiador James Truslow Adams fue uno de los primeros en introducir el concepto del sueño americano en su libro The Epic of America. Adams, que nació en el seno de una familia acomodada de Brooklyn, lo describió originalmente como “el sueño de una vida mejor, más rica y más feliz para todos nuestros ciudadanos, sin importar su clase social”. Muchos estudiosos discreparon con esta caracterización limitada, señalando su naturaleza materialista y capitalista. Desde entonces, generaciones de estadounidenses comunes, presidentes, políticos e historiadores han seguido redefiniendo el término, utilizándolo como un ancla para unificar nuestra nación perpetuamente polarizada. Durante décadas, el sueño americano se ha enmarcado como una búsqueda abierta que aún no se ha realizado plenamente.
Históricamente, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos han llevado consigo la aspiración de ese sueño. Desde los más de 30’000.000 de europeos que llegaron entre 1815 y 1915, hasta el nacimiento del movimiento chicano y el auge de los trabajadores agrícolas de César Chávez, pasando por la movilización masiva de los “dreamers”, generaciones de inmigrantes han dado forma al compromiso de Estados Unidos con esa visión. Pero a medida, que cientos de migrantes comienzan a autodeportarse y miles de solicitantes de asilo se alejan de la frontera sur, eligiendo nuevos caminos, parece que el sueño americano de Adams era solo eso: simplemente un sueño.
Edinson llegó a esa misma conclusión poco después de llegar a México, a solo unos kilómetros de Estados Unidos. Tras sobrevivir a la selva del Darién y atravesar Centroamérica, Edinson llegó a la ciudad mexicana de Tapachula el 14 de octubre de 2024, menos de tres semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Solicitó asilo a través de CBP One, una aplicación controversial que permite a los migrantes en la frontera sur programar citas en los puertos de entrada designados de EE. UU.. Este proceso se convirtió en una de las únicas formas de entrar legalmente a través de la frontera entre Estados Unidos y México bajo el mandato de Biden, ya que la administración intentaba gestionar la oleada de nuevas llegadas.
Basado en un sistema de lotería, los migrantes a veces han tenido que esperar meses para su cita en condiciones extremadamente peligrosas. Históricamente, los cárteles han controlado estas ciudades fronterizas y han sometido a los migrantes a secuestros, extorsiones y violencia sexual. Sin embargo, una vez que los migrantes son seleccionados y examinados por los funcionarios de inmigración, muchos acababan siendo puestos en libertad condicional en Estados Unidos.
“En México, vives con miedo todos los días”, dice Edinson. “Allá no hay paz mental. Pero el plan siempre fue esperar y llegar a Estados Unidos”. Mientras Edinson esperaba en el limbo, consiguió un trabajo como mecánico y compartió un pequeño departamento de dos habitaciones con otros 14 migrantes venezolanos. Dormía en un delgado colchón de espuma en el suelo, rodeado de desconocidos unidos por la esperanza de que Estados Unidos rechazara la visión de Trump. Paralizado por el miedo a la violencia de los cárteles de Tapachula, Edinson apenas salía a la calle.
El 5 de noviembre, Edinson comprendió que la tierra que lo atraía no lo quería allá. Al igual que sus compañeros de cuarto, el venezolano se enteró de los resultados de las elecciones a través de las redes sociales, mientras escroleaba ansiosamente por Instagram, TikTok y Facebook. Inmediatamente después de las elecciones, Edinson recibió consejos contradictorios; su amigo Jorge lo animó a continuar su viaje, incluso si eso significaba pagar a los “coyotes” para que lo pasaran de contrabando por la frontera sur; y su mamá le pidió que regresara a Caja Seca, con Trump al poder, ya no veía un futuro para su hijo.
Edinson siguió adelante, y no fue el único. Según informó Associated Press, más de 2000 migrantes al sur de México comenzaron a caminar hacia Estados Unidos la mañana en que Trump tomó posesión de su cargo. Para el atardecer, su administración había declarado una emergencia nacional en la frontera, cerrado la aplicación CBP One, revocado programas clave de libertad condicional humanitaria, intentado derogar la ciudadanía por nacimiento y sentado las bases para su maquinaria de deportación masiva. Un par de días después, mientras millones de inmigrantes volvían a la clandestinidad, aviones militares estadounidenses comenzaron a deportar a decenas de migrantes a Guatemala. “El que Trump hubiera focalizado a los venezolanos durante su campaña de 2024 fue un anticipo de todo lo que estamos viendo ahora”, afirma Flores, de FWD.us.
Desde Indianápolis, Jorge mantuvo a Edinson al tanto de las noticias. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se estaban intensificando, despegaban más vuelos de deportación y la policía local comenzaba a actuar como agentes federales de inmigración. Aunque Jorge tenía estatus legal, parecía cuestión de tiempo que alguien llamara a su puerta. A mediados de marzo, el tono de Jorge cambió cuando la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros y deportó a 137 hombres venezolanos a El Salvador sin el debido proceso, acusándolos de ser miembros de pandillas y amenazas para la seguridad nacional. Atormentado por las degradantes fotos de los venezolanos que desfilaban por la megaprisión del presidente Nayib Bukele, Jorge le dijo a Edinson que tenía miedo de salir de su casa y terminar tras las rejas en un país extranjero.
Hay pocas cosas que pueden aplacar la determinación de un inmigrante. Algunos se esconden en los rincones, otros caminan con más precaución, muchos esperan perpetuamente en el limbo hasta que surjan mejores oportunidades. He conocido a migrantes cubanos que han esperado más de dos años en la frontera sur la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Los inmigrantes se han aferrado, históricamente, a una esperanza inquebrantable que solo se disipa cuando se quedan sin suerte.
Sin embargo, al ver cómo la vida de Jorge estaba a merced de los funcionarios de inmigración, Edinson decidió que la oportunidad de una nueva vida en Estados Unidos no valía la pena. “Cuando vi que ellos [el gobierno de Estados Unidos] se llevaban a mi propia gente, empecé a sentir la misma ansiedad que en Venezuela”, comenta Edinson. “¿Dejar una dictadura para encontrarme con eso? Era preferible desistir”. Después de esperar seis meses en México, Edinson decidió regresar.
Mientras pensaba en los detalles logísticos de su regreso a casa, el venezolano se puso una condición: pasara lo que pasara, no volvería a atravesar el Tapón del Darién; muertos, colinas, animales salvajes, delincuentes que atacan a los migrantes. Mientras planeaba otra forma de regresar, se encontró con un pequeño grupo de venezolanos que también planeaba su camino de vuelta. Pasaron semanas reuniendo dinero en Tapachula; durante el día, algunos trabajaban como vendedores ambulantes, obreros de construcción o en fábricas empacando mangos; por las noches, se juntaban para hablar de las diferentes rutas alrededor del Tapón del Darién. A través del boca a boca, se enteraron de migrantes que se subían a pequeños botes en la costa caribeña de Panamá y tomaban una larga ruta marítima hacia Colombia que les permitía evitar la selva. También se enteraron de que, en febrero, un niño venezolano de ocho años había muerto al hundirse una de estas embarcaciones. Pero Edinson, de repente, se sintió igual que cuando emigró al norte: el riesgo valía la pena.
Contracorriente
El 19 de abril de 2025, a las 9 p.m., Edinson se subió a un autobús en Tapachula y comenzó el primer tramo de su viaje: un trayecto de tres días hasta Costa Rica.
La palabra “contracorriente” describe a la perfección el viaje de Edinson por Centroamérica a través de caminos pavimentados para los migrantes que huían en la dirección contraria. Desde México, a lo largo del siglo XIX, hubo personas que fueron a California en busca de oro o a las tierras agrícolas de Texas en busca de trabajo; desde Guatemala y Honduras, innumerables solicitantes de asilo buscaron un nuevo comienzo en Florida tras escapar de las maras y los peligrosos deslizamientos de tierra; y desde Nicaragua, durante la Guerra Fría, la población devastada buscó la democracia estadounidense.
El 22 de abril, tras varios días de viaje, Edinson llegó a Costa Rica. Esa noche lo conocí en una parada de autobús en Paso Canoas, un pequeño pueblo en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Fumaba un cigarro mientras caminaba de un lado a otro, rodeado de un grupo de venezolanos que había conocido en el bus. Todos eran papás jóvenes, de entre 20 y 30 años, que habían viajado solos a Estados Unidos y ahora regresaban a casa con sus hijos.
“Cuando cerraron la frontera con Estados Unidos, los sueños de todos dejaron de existir”, me dice Edinson, cuya silueta alta cubre las luces de la calle que nos iluminan. “Uno intenta olvidarlo, pero el sentimiento permanece”.
Luis, un padre de 30 años con tres hijos pequeños, interviene: “Hablamos de eso durante todo el camino hasta aquí… Creo que somos el comienzo de una nueva ola. Si nos cerraron la puerta, tenemos que encontrar un nuevo horizonte”.
Esa noche, Edinson y sus amigos descansan en un hostel cercano ocupado principalmente por migrantes y cada uno paga 40 dólares a traficantes para que los transporten en bus desde Paso Canoas a Panamá a altas horas de la noche, cuando es más probable que las autoridades de inmigración panameñas se hagan de la vista gorda.
Paso Canoas siempre ha sido una ciudad de tránsito importante para los migrantes que se dirigen al norte. Durante la temporada alta de migración en 2023, el gobierno costarricense, junto con grupos de ayuda sobre el terreno, implementó un sistema de protección relativamente sólido que permitía un paso seguro, abrió un centro temporal de atención a los migrantes, adoptó programas de transporte en autobús para trasladar a los migrantes desde su frontera sur hasta la norte y colaboró estrechamente con las Naciones Unidas para coordinar asistencia humanitaria. Durante esos años, las calles estaban llenas de actividad, había una fuerte presencia de trabajadores humanitarios y los comerciantes locales mantenían abiertos sus puestos de fruta fresca todo el día. Luego, poco después de que Trump asumiera el cargo, un silencio inquietante se apoderó de la ciudad. En la segunda semana de febrero, los trabajadores humanitarios notaron que los solicitantes de asilo llegaban desde Estados Unidos y no desde el sur.
Hoy en día, los residentes estiman que más de 100 migrantes que se dirigen al sur pasan por Paso Canoas a diario. La mayoría son venezolanos que abandonaron México después de haber esperado en el limbo tras las elecciones de 2024. También hay un número significativo de migrantes que se autodeportaron o fueron rechazados por las autoridades de inmigración en los puertos de entrada de Estados Unidos.
Todas las tardes, la hermana Claudia Cuadra, una monja chilena, espera junto a la estación de autobuses la llegada de los autobuses de migrantes. Acompaña a tantas personas como puede a una pequeña iglesia convertida en comedor que ofrece comidas gratuitas y servicios básicos. Paso Canoas está ahora gestionado en su mayor parte por monjas. El bloqueo de la ayuda extranjera por parte de la administración Trump suspendió programas regionales cruciales que ofrecían refugio, comida, hidratación, higiene y asistencia jurídica a los migrantes, lo que obligó a algunos grupos de ayuda a abandonar la región por completo. Como informó recientemente Refugees International, la administración Trump desmanteló, en solo cuatro meses, la infraestructura de protección de Costa Rica. Esto impulsó a varias organizaciones religiosas a llenar el vacío.

Una tarde lluviosa, veo a las monjas en acción, abriendo sus puertas a un grupo de unos 20 migrantes que hace fila fuera de la iglesia. Algunas monjas reparten loncheras, mientras que otras juegan con los niños inquietos y ofrecen ayuda a las madres solteras. Mientras la hermana Adriana Calzada Vázquez Vela reparte comida, me cuenta que los migrantes que llegan aquí desde el norte suelen estar hambrientos, agotados y resignados. “Hay tristeza y decepción por un sueño que se perdió o se rompió”.
Los expertos en ayuda humanitaria dicen que la migración inversa es una experiencia traumática, quizá incluso más que ir al norte. Caitlyn Yates, antropóloga de la Universidad de Columbia Británica y voluntaria de Refugees International, explica que lidiar con el fin de la esperanza es la parte más difícil. En este punto de su viaje, todavía impulsados por la adrenalina y el instinto de supervivencia, apenas han asimilado lo que han visto por el camino. “Llevan consigo el dolor y el trauma de haber cruzado el Darién”, dice Iván Aguilar, coordinador humanitario de Oxfam. “Casi todos han visto morir o desaparecer a alguien… y ahora tienen que regresar”.
Cuando les pregunto a estos expertos si hay algo que se compare, un patrón similar de migración inversa que haya tenido lugar en otra parte del mundo, les cuesta dar una respuesta. Aguilar señala que, después de vivir en Estados Unidos durante 30 o 40 años, algunos migrantes deciden jubilarse en sus países de origen. Pero esto es diferente, subraya: “La migración inversa que estamos viendo se debe a la imposibilidad de llegar a un destino final”.
Un nuevo comienzo
Sentados en el comedor de la iglesia, a pocos kilómetros del pie de la selva, otros migrantes se plantean la misma pregunta que Edinson: cómo evitar el Tapón del Darién.
Barajas Márquez, un venezolano de 39 años que juega con su hijo en la iglesia, no tiene dinero para pagar el barco, pues intenta ahorrar para darle opciones a su familia. Dice que conoce a personas tan desesperadas que están considerando volver a atravesar la selva a pie. Edinson pasó semanas trabajando en una tienda de llantas de Tapachula para poder pagar la ruta marítima, que cuesta poco menos de los 330 dólares que Edinson pagó en octubre de 2024 para que el Clan del Golfo, un grupo paramilitar colombiano, lo pasara de contrabando a pie por la selva del Darién. “Es peligroso”, admite Edinson. “No sabemos lo que nos puede pasar durante tantas horas… ¿Y si el mar está agitado?”. Por suerte, sabe nadar.
Me encuentro con Edinson a las 2 a.m. en la misma parada de autobús a la que había llegado ese mismo día. Sabía que era la hora en que su grupo tenía previsto ponerse en marcha, cuando la ciudad aún estaba dormida. Edinson y otros tres hombres caminan rápidamente hacia el paso fronterizo con Panamá, a solo unos metros de distancia. Un grupo más numeroso, de unos 25 migrantes, sale silenciosamente de las calles circundantes y se une al grupo de Edinson. Todos avanzan en silencio por un callejón que permite eludir a las autoridades de inmigración panameñas.
Durante el día, este cruce, situado en la carretera Panamericana, es uno de los pasos fronterizos terrestres más transitados de Centroamérica, dado que es un importante centro de tráfico comercial. Los camioneros a veces esperan en fila más de cinco horas solo para ser procesados por las autoridades de inmigración. Pero, por la noche, los funcionarios de inmigración panameños se han acostumbrado en su mayoría a mirar hacia otro lado mientras los migrantes eluden silenciosamente el sistema.

Un par de minutos más tarde, ya en el lado panameño, el grupo se reúne junto a un bus estacionado, con el motor encendido y el maletero abierto, listo para partir. El silencio se convierte en caos a medida que los migrantes suben sus maletas y sacan dinero en efectivo: 25 dólares, el costo de cruzar Panamá de forma ilegal. Le pregunto a Edinson si sabe algo sobre el conductor del autobús: quién es, para quién trabaja, por qué está allí. No lo sabe. El autobús arranca, llevando a los migrantes a David, una ciudad al occidente de Panamá. Desde allí, Edinson tomará varios autobuses hasta llegar a la costa oriente del país; allí están los botes.
Cada día, cientos de migrantes como Edinson parten de la provincia panameña de Colón para emprender el último tramo de su viaje a casa. Esto puede parecer una victoria para la administración Trump, que se enorgullece de presionar a las personas para que se autodeporten y den media vuelta. Sin embargo, visto de cerca, el acto de marcharse parece, para muchos, más bien un acto de libertad. Esto es especialmente evidente en Colón, donde se produce un cambio emocional, cuando incluso aquellos que se sienten derrotados y atemorizados por regresar a las tierras de las que huyeron comienzan a ver más oportunidades en el sur que en el norte. Quizá sea porque su viaje está a punto de terminar, porque están a pocas horas de abrazar a sus seres queridos o porque han tenido tiempo suficiente para reflexionar. La región de Colón tiene una larga historia de liberación.
Este puerto desempeñó un papel importante durante el comercio transatlántico de esclavos, cuando los colonizadores europeos trajeron por la fuerza a millones de africanos esclavizados a Panamá. Los esclavos se rebelaron más tarde y acabaron estableciendo asentamientos a lo largo de la costa. Siglos más tarde, la provincia de Colón ahora es habitada por una población mayoritariamente afropanameña.
Rodeadas de selvas tropicales, las antiguas ciudades coloniales están llenas de iglesias, plazas y estructuras antiguas cubiertas de pintura descascarada, colorida y brillante. Aquí, el tiempo pasa lentamente. Después de 24 horas en la carretera, yendo a toda velocidad hacia la costa oriente, Edinson finalmente llega a Palenque, una pequeña ciudad costera en Colón.

La mañana del 24 de abril, me encuentro con Edinson en el muelle de madera de Palenque. Sigue con los otros papás venezolanos jóvenes que conoció en Tapachula, pero ahora es parte de otro grupo de migrantes recién formado que espera subir a una embarcación de dos motores. Está Génesis, una mujer de 31 años que pasó meses en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, justo al lado de McAllen, Texas, que no sabe nadar y a la que le aterroriza subir al barco, sobre todo después de enterarse de que uno de ellos se volcó en febrero. También está Alessandro, de unos 30 años y que hace diez días se había autodeportado desde Ohio; gracias a los tatuajes en sus brazos, temía que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo tildara de pandillero y lo enviara a El Salvador.
Mientras hablamos cerca del muelle, le hago a Edinson la misma pregunta que a los migrantes en 2021 cuando cruzamos hacia el norte por la selva del Darién: ¿valió la pena el sueño americano? “No volvería a Estados Unidos”, responde con certeza.
El venezolano mete su maleta en una bolsa de plástico y se pone un chaleco salvavidas que le entregó uno de los afropanameños que organizan los viajes en barco. Estos hombres, una especie de coyotes que forman parte de una bien engrasada maquinaria informal de transporte de migrantes, cobran 280 dólares por persona. Tardarán unas 12 horas en llegar a La Miel, Panamá, y desde allí, Edinson tomará otro barco hacia Colombia y continuará su viaje a Venezuela en autobús. Espera llegar a Caja Seca en menos de 48 horas. “¿Estás nervioso? ¿Ansioso?”, le pregunto. “No, solo ansioso por llegar a casa”, responde.

Edinson sabe que la situación en Venezuela no ha mejorado con Maduro todavía en el poder, y desea poder abrazar a sus hijos, pero lo que más le preocupa es no poder comprarle a su hijo de 12 años todo lo que necesita para sus partidos de baloncesto. No sabe cuánto tiempo aguantará en Venezuela, y me dice que, en cuanto llegue a casa, planeará su próximo viaje.
Los migrantes forman dos filas a lo largo del muelle; los hombres a la derecha, las mujeres y sus hijos a la izquierda. Las mujeres suben al barco una por una y se sientan en la parte trasera, seguidas por los hombres, algunos de los cuales se acercan a sus esposas y abrazan a sus hijos. Edinson y sus amigos se sientan en la punta del barco, apretujados con otras 30 personas que forman parte de un nuevo capítulo de la historia; el comienzo de una nueva y “gran migración inversa”.
Una vez en casa, les dirán a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones venideras que Estados Unidos no estuvo a la altura de sus ideales, que el sueño se puede perseguir en otro lugar. Sacarán un mapa y buscarán nuevos horizontes. A su vez, la Epic of America de James Truslow Adams podría estar llegando a su fin.
Justo antes de que los lancheros zarpen del muelle, una afropanameña se acerca al barco, se arrodilla y reza en voz alta por ellos. Los migrantes comienzan a vitorear desde el barco. La mujer se pone de pie y grita: “Hoy es un día en que se va a desatar algo”. Cuando el barco zarpa, contrarrestando la marea, Edinson suspira como si le hubieran quitado un peso de encima.
Unas semanas más tarde, está de vuelta en Caja Seca con su familia, ganando 50 dólares a la semana como repartidor, e intenta ahorrar suficiente dinero para mudarse a Chile. “Tengo vida, salud y, sobre todo, tranquilidad”, comenta Edinson. “Nadie me puede quitar eso”.