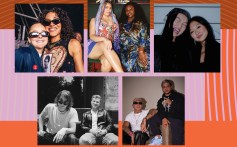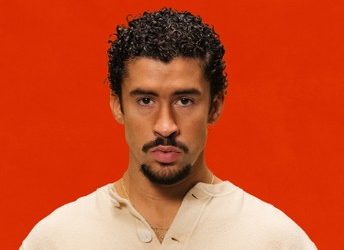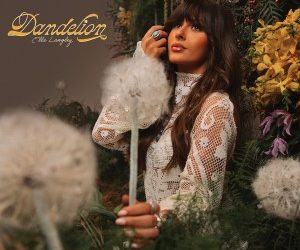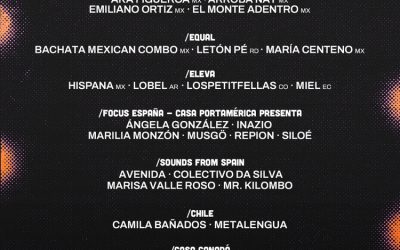Carlos Vives y La tierra del olvido: “Soy yo, buscando quién soy”
La tierra del olvido fue una semilla que se sembró en la Sierra Nevada de Santa Marta y en las montañas de Colombia, fortalecida por el saber campesino, la alegría y el acordeón del Caribe, regada por las fuertes tormentas del rock bogotano, y cultivada con los saberes ancestrales de los pueblos precolombinos. Por eso es por lo que hablamos de un disco que marca la historia de la música colombiana, un álbum que cada día se fortalece más, porque ejemplifica lo que dijo el poeta Rafael Pombo hace más de un siglo: “Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás”.
Desde Villanueva, Guajira, se sentaban las bases del sonido campesino para el disco, un Rey Vallenato con su inseparable y prodigioso hermano, Egidio y Heberth Cuadrado respectivamente. Dos costeños de “pura cepa” que aportaban ese toque tropical-mestizo del folclor vallenato. Con los vientos de la cumbia, la champeta y otros géneros tropicales, llegaba Mayte Montero —doctora e ingeniera de la gaita— tras haber grabado con Totó la Momposina y el Joe Arroyo.
Teto Ocampo, con un conocimiento que iba más allá de lo técnico —un saber que trascendía el tiempo y el espacio—, ofrecía un puente perfecto entre los vallenatos clásicos de su infancia y las innovadoras notas de su guitarra eléctrica. Atraídos por ese cruce sonoro, Pablo Bernal y Carlos Iván Medina llegaban desde la escena del rock bogotano para llenar de ímpetu este nuevo sonido que se estaba cocinando.
Además de estos y otros grandes músicos, Iván Benavides se sumaba como productor y compositor para darles a las canciones del disco esa magia de clásicos —como ya lo había hecho años antes en el dueto Iván y Lucía— y como lo reflejó componiendo la canción ‘La tierra del olvido’.
Desde Inglaterra había llegado Richard Blair, un productor que indudablemente cambió las reglas del juego en Colombia tras haber producido uno de los discos más importantes de nuestro folclor: La Candela Viva de Totó la Momposina. Además, había trabajado con Aterciopelados y La Derecha. La nómina la cerraba la voz de un “mechudo” en pantaloneta, cantando vallenatos al mejor estilo de lo que él mismo, más adelante llamaría “el rock de mi pueblo”.
Meteora Media Works

Óscar Sastoque
Para un experto como Jaime Monsalve, de la Radio Nacional de Colombia, La tierra del olvido es un disco “tomado casi por unanimidad como la mejor grabación colombiana de los últimos 30 años”. Eso lo dice en su libro En surcos de colores, en el que repasa los álbumes más representativos del país a lo largo de su historia.
Es curiosa la forma en que estas canciones abrieron las puertas a lo que serían dos grandes discos del samario más adelante; fue el inicio de aquel “rock de mi pueblo” que daría nombre a su disco lanzado en 2004, y la gran demostración al amor de nuestra tierra, amor explícito en el nombre de su disco El amor de mi tierra publicado en 1999.
¿Qué significó para ti el disco La tierra del olvido el día de su lanzamiento y cómo ha mutado ese significado 30 años después?
En 1995 hubo un despertar de la música. Yo venía persiguiendo el sonido de Aterciopelados, además de que Andrea era mi vecina de bar en La Candelaria. También me llegaba toda la música en inglés y el rock en español, entrelazándose con ese cariño que traíamos desde nuestras casas por la música local… dentro de todo eso fue que ocurrieron cosas como La tierra del olvido.
Recuerdo que fuimos con mi compadre Egidio a ver cómo salían los discos en los camiones rumbo a los puntos de venta. Fue un momento muy especial, primero por lo que había significado Clásicos de la Provincia para la compañía, por cómo el disco sorprendió e impulsó el crecimiento del proyecto. Gracias a eso, La tierra del olvido tenía muchos elementos a su alrededor. Hace poco lo dijo Iván Benavides: “La tierra del olvido no iba a tener las mismas ventas que Clásicos de la Provincia, pero iba a ser muy importante para la carrera de Carlos Vives, para consolidar un sonido y marcar un antes y un después en nuestra música”.
“Delia Zapata decía, ‘No se ama lo que no se conoce’, y yo he tenido la suerte de conocer mi país, de hacer música con todo lo que Colombia tiene para ofrecer”
“Que La tierra del olvido no ha vendido tanto” eso no nos importaba en lo más mínimo. Estábamos cantando en pantalones cortos, con el pelo largo, siendo hippies. Estábamos haciendo el rock de mi pueblo. Estábamos montados en la película. Desde nuestras formas de vestir hasta la manera de hacer música, éramos rebeldía. Rebeldía contra la industria y contra las propias reglas del folclor, porque nosotros no hicimos —ni hacemos— folclor. Yo no pretendo ser Alejo Durán, Leandro Díaz o Juancho Polo Valencia, que conocía el canto de todas las aves.
Hoy, con el paso del tiempo, la canción ‘La tierra del olvido’ se volvió un himno. Donde sea que la cantemos, se siente algo profundamente personal para cada colombiano, por todo lo cultural que nos une y que está contenido en esa canción. También tuvimos suerte, porque hubo una industria que creyó. La crítica musical más exigente siempre apoyó y fue muy generosa con La tierra del olvido.
Lo que la gente siente por este disco es lo que lo hace tan importante para uno. A veces me pongo a analizarlo y veo errores que cometí, terquedades en las que insistí [Risas] pero la verdadera belleza, lo que lo hace especial, es lo que significa para la gente.

Socorro Arango

Sergio Rodríguez
¿Cómo describirías el sonido de La Provincia para La tierra del olvido?
Este disco ya era algo mucho más diverso que Clásicos de la Provincia. Era mirar la región desde arriba y entender las conexiones entre el vallenato, la cumbia, el bambuco… comprender que nada era un universo independiente. Aplicábamos los patrones de nuestras músicas a los instrumentos eléctricos y así sonábamos diferente. Eso fue lo que hicimos, no fue que metiéramos rock dentro del vallenato. Como cuando Canilla metió el bajo en los Corraleros de Majagual, el bajo se le pegó a la caja y se creó un sonido marciano, pero nuestro.
Mezclamos muchas cosas. Partíamos de la base de que no estábamos haciendo folclor, y desde ahí, uno puede inventarse su propio sonido usando las herramientas que tiene. La canción ‘La tierra del olvido’ empieza como una trova cubana en do y en fa, eso es una trova, lo que pasa es que todo lo que yo cante va a sonar vallenato. Pero cuando la cantaba Iván, era una trova cubana. Yo nunca he sido académico, pero la vida me ha rodeado de personas que me han brindado mucho conocimiento y muchas herramientas, como Iván Benavides, mi maestro de composición.
El corazón que yo he tenido por nuestras músicas me ha ayudado a encontrar mi camino y a hacer buenos aportes para nuestro sonido. Una de mis partes favoritas del disco es ‘Ella’, cierro los ojos y me veo en Santandercito (zona del centro de Colombia donde se dio parte de la gestación del disco), con Teto y Carlos Iván haciendo un rock sencillito, pero que se sentía tan auténtico, tan nuestro. Me enorgullece que hace 30 años tomamos el camino de ser auténticos. Me enorgullece que empecé a cantar como hablo, que volví a ser ese pelado que llegó a Bogotá y estaba en todas las fiestas cantando con su guitarra.
La carátula de La tierra del olvido soy yo, buscando quién soy y buscando a mi familia, mi árbol familiar. Está Mayte, que es afro; Egidio, que es mestizo, un costeño de ojos azules; Teto, un rockero Kogi; y yo, que no puedo tener más apellidos españoles.

¿Cómo fueron esos campamentos creativos que tuvieron con La Provincia?
Esa casa en Santandercito era de un amigo, y tenía todo lo que quisieras. De alguna manera, vivíamos en una especie de anarquía: no había horarios para nada. Ya cuando íbamos a empezar a tocar, alguien gritaba: “¡Vamos a jugarnos un partido de fútbol!”, y nos íbamos a jugar en las canchas de un colegio que quedaba por ahí cerca.
Después nos íbamos a bañar a la quebrada y así, hasta que llegaba un momento en que, de forma natural, empezábamos a tocar. Trabajaba mucho con mi maestro Iván Benavides, así empezaban a nacer los bocetos de las canciones y la convivencia ayudó a la magia del disco, reírnos en el desayuno… Cada uno tiene sus cuentos pa’ contar…
¿Cómo fue trabajar con Mayte Montero, la inconfundible gaita de La Provincia, en La tierra del olvido y que significa ella dentro de La Provincia?
Mayte venía de trabajar con el Joe Arroyo y de girar con Totó La Momposina. Ella es brillante, y ya en ese entonces estaba en la élite de la música colombiana. Además, terminó convirtiéndose en una ingeniera de la gaita, porque ha intervenido el instrumento y ha ampliado sus capacidades sonoras.
Imagínate, yo pidiéndole cosas a Mayte que ni siquiera sabía si eran posibles. Como te decía, yo era 0 % académico, yo era pura intuición y puro corazón. Mayte me miraba y yo creo que pensaba: “Este man no tiene ni idea de qué está hablando” [Risas]. Y, sin embargo, muchas cosas de lo que hoy hace Mayte, se las inventó para La tierra del olvido.

Socorro Arango
Mayte lo fue todo para el álbum. Desde que empezamos a meternos en la vaina de la champeta, supe que esa canción debía llevar su nombre, hablando de ‘Pa’ Mayté’, la que abre el disco. Ellos fueron mis ídolos: Teto, Mayte… e Iván sigue siendo mi gran maestro.
Del rock al vallenato llegaron Pablo Bernal y Carlos Iván Medina, dos rockeros…
Fue genial. La llegada de los rockeros era algo que tenía que pasar. Desde antes ya había una gran familiaridad con ellos por el bar donde nos reuníamos en La Candelaria. Además, incluirlos significaba tomar un camino desconocido para todos, pero tenía que ser con ellos, que siempre habían estado ahí. Y es que yo ya no podía ser un costeño común, yo era un “coschaco”, y le encontré sentido a todo lo que nos conecta, desde la costa hasta la capital, desde el vallenato hasta el rock bogotano.

Socorro Arango
Estaba también esa espiritualidad rockera de Teto Ocampo, ¿qué significó su visión para La Provincia?
Ver a Teto, con toda su herencia Kogi, tocando la guitarra eléctrica… no había nada mejor. Recuerdo cuando hicimos el diseño de la portada, al principio le pusimos la tutusoma (el gorro ancestral de los Kogis) y Teto se puso bravo, que por qué lo había disfrazado de Kogi. Pero yo le decía: “¡No hay nada más rockero que un Kogi!” [Risas]. Su mamá era de la Sierra Nevada.
Al final, este Kogi rockero que estudió música en el Musicians Institute de Los Ángeles no salió con la tutusoma, pero ahí estaba su espíritu. Más adelante, con Mucho Indio, Teto nos conectó con nuestras raíces precolombinas, y entendimos mejor lo que heredaron el vallenato y la cumbia de nuestros pueblos indígenas.

Socorro Arango

Cámara Polar
Teto era puro rock & roll. La guitarra eléctrica que tiene ‘La gota fría’ es un patrón cumbiero expresado en una Stratocaster. Yo quedaba impresionado con las vainas que Teto le metía al disco. Con Teto, lo nuestro sonaba a nosotros, no era querer sonar a jazz o a rock, era usar esos elementos para que sonaran a lo nuestro.
“Para triunfar no hay que irse muy lejos, también se puede triunfar acá, que nuestro sueño americano sea con nuestra gente, ayudándonos entre todos”.
El Rey Vallenato y pilar de La Provincia, Egidio Cuadrado. Más allá de La tierra del olvido, ¿cómo lo describirías? ¿Qué perdió nuestra música con su partida?
Te voy a contar una historia. Cuando empecé a formar La Provincia, mis amigos más cercanos me decían: “Mira, tal fulano acordeonista, ese es para ti”, y yo les respondía: “¿Y mi compadre Egidio, por qué no?”. Me decían: “No, no… Egidio es muy buena gente, pero… no”. Mucha gente pensaba que tal vez no era el más habilidoso. Y todo eso me hizo quererlo más. Lo que más me mataba de Egidio era que era raizal, que tocaba el acordeón con el corazón como nadie. Ese muchachito que se le robaba el acordeón a su hermano para tocar y que se convirtió en Rey Vallenato.
No sé si Egidio era el mejor, pero para mí, era perfecto. Él nunca dejó de ser campesino. Uno llegaba a su apartamento, aquí en Bogotá, muy elegante y toda la cosa, pero había una esquina que uno sabía que era la de mi compadre… como si estuviera en Villanueva. Estuviéramos en Nueva York o donde fuera, él seguía siendo el mismo.

Socorro Arango
Eso nos lo daba todo a La Provincia. Los otros músicos no paraban de sorprenderse con Egidio, su espontaneidad, sus groserías, sus cuentos… Egidio era la autenticidad para todos, era nuestro cable a tierra, nuestra humanización.
Peleé muchas veces con él cuando estábamos componiendo sus líneas de acordeón. Me decía, “Compadrito, pero es que eso no es vallenato, eso es rock”, y yo le respondía, “¡Compadrito, claro que no! Es solo cambiarle el patrón, pero usted sigue siendo vallenato, y yo estoy cantando canciones vallenatas”. Eso era una pelea… y después se le llenaba la boca diciendo lo orgulloso que estaba de su compadre rockero [Risas]. Son hermosas anécdotas al lado de mi compadre.
Con Heberth, su hermano, que era un cajero brillante, todo era un poco más fácil. La muerte de Heberth fue algo durísimo para mi compadre Egidio. Era una persona increíble. Sacó adelante a su familia y a su no familia también. Fue muy especial.
Yo dije, cuando murió Egidio, que había muerto La Provincia. Es imposible que La Provincia sea igual. Claro, han llegado cosas nuevas, han pasado otras cosas buenas… pero parte importante de La tierra del olvido es el juglar, eso que representaba mi compadre Egidio.

Socorro Arango